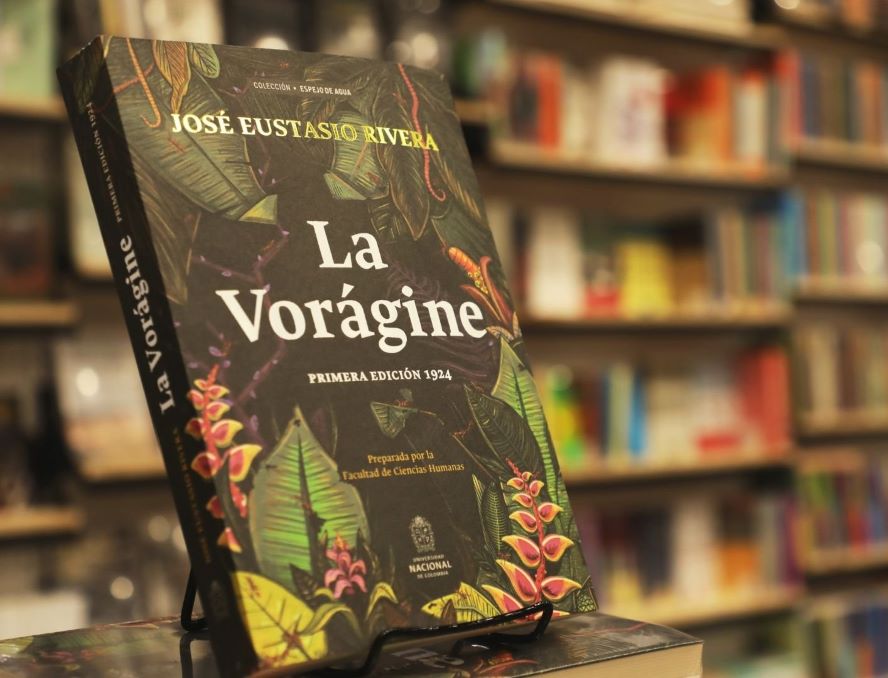𝐍𝐨 𝐬𝐞́ 𝐜𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞́ 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚́𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞́𝐩𝐨𝐜𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐢́𝐚, 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚. 𝐄𝐬𝐨 𝐡𝐢𝐳𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐫𝐮𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐮𝐯𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐞𝐫𝐥𝐚.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Cuando escuché por primera vez el nombre de “La Vorágine”, no fue en un aula de clases ni en un libro de literatura. Fue a través de la pantalla en blanco y negro de la televisión colombiana, en una telenovela de los años 70, protagonizada por Julio César Luna y Mariela Hijuelos. Era una producción modesta, con escenarios que delataban las limitaciones técnicas de la época, pero con una fuerza dramática que lograba atrapar. No recuerdo exactamente quién interpretó a Barrera, el despiadado explotador de caucherías, pero no se me olvida la escena final, cuando Arturo Cova y Barrera pelean a muerte, envueltos por la oscuridad y el enigma de la selva.
Pasaron los años, y en la década de los 90, me reencontré con “La Vorágine” en la pantalla, pero esta vez como una superproducción. Armando Gutiérrez, Florina Lemaitre y Frank Ramírez le dieron nueva vida a los personajes. La selva dejó de ser un decorado y se convirtió en un protagonista natural. Las actuaciones, más contenidas y profundas; y la dirección cuidadosa de Lisandro Duque, hicieron de esta versión una obra digna de la magnitud de la novela. Ya no era sólo una historia de aventuras; era un grito literario transformado en imágenes.

Sin embargo, mi verdadero encuentro con “La Vorágine” fue mucho menos romántico. A comienzos de los años 80, en el bachillerato, un profesor de Español y Literatura nos impuso su lectura, no como una invitación al asombro sino como una orden, respaldada por la amenaza de un examen. Así las cosas, leer “La Vorágine” se convirtió en una carga, un trámite escolar donde lo importante era recordar fechas, nombres y pasajes para llenar cuestionarios. La literatura se volvió castigo; y la novela, una selva en la que sólo buscaba no perderme para no reprobar el examen.
Años después, el destino me dio una revancha. En una colección de libros y discos editada por el Círculo de Lectores, La Vorágine llegó nuevamente a mis manos. Ya sin presiones, sin notas en juego, pude leerla con la calma que exige la buena literatura. Descubrí entonces a un José Eustasio Rivera magistral, dueño de un lenguaje que funde poesía y denuncia, de un ritmo narrativo que te envuelve como la misma selva que describe.
Fue entonces cuando entendí que aquella novela que me abrumó en la adolescencia era, en realidad, varias novelas dentro de una. Por un lado, la historia de amor tormentoso entre Arturo Cova y Alicia, que comienza como un idilio rebelde y se transforma en tragedia. Por otro, la denuncia feroz de las caucherías, donde la explotación indígena es mostrada con crudeza. Y, a la vez, la novela de aventuras, con travesías peligrosas por la selva; y la novela simbólica, donde la vorágine no es sólo vegetal sino también moral y existencial.

En medio de ese redescubrimiento, leí en un magazín cultural una entrevista que me marcó profundamente. Era a una señora de avanzada edad, que había tenido una relación amistosa con Rivera en su juventud. Su nombre era Lolita Durán. Rivera la cortejaba con frecuencia, aunque nunca fueron novios. Ella lo admiraba tanto que se aprendía sus poemas de memoria. Contaba cómo, en cierta ocasión, alguien la invitó a dar un paseo en avioneta. Rivera, medio celoso, le preguntó si había vuelto a volar. Ella le respondió que no. Él insistió: “¿Por qué?”. Y ella, mirándolo con picardía, le recitó: “Porque tengo alas, mas sin pulmones. Por eso es negro y grande mi hastío. Porque entre mis ilusiones está lloviendo, Dios mío”.
Ese instante, que parecía sacado de una obra de teatro, me conmovió. No sólo por la belleza del verso (uno de los “Sonetos de la prisión” de Rivera) sino por la complicidad poética entre ambos. Lolita vivía en función de mantener viva la memoria de Rivera. En su casa había creado un pequeño museo con todo lo relacionado con él. Lo más hermoso de esa historia es que su esposo la apoyaba plenamente en ese proyecto, comprendiendo el amor platónico y literario que ella había tenido por el escritor. Un amor que no fue rival sino aliado.
Esa entrevista me hizo ver a Rivera como algo más que el autor de “La Vorágine”. Lo vi como un artista sensible, apasionado, con una obra que nacía de vivencias, amores y luchas internas. Y comprendí que su técnica narrativa era más moderna de lo que muchos le reconocen. La utilización del monólogo interior, las descripciones que convierten al paisaje en un personaje, la crítica social sin panfletarismo y el tono existencial que impregna la novela, lo sitúan como un precursor de técnicas que sólo décadas después se reconocerían como vanguardia.
José Eustasio Rivera no fue simplemente un escritor de su época, fue un adelantado. Mientras otros escritores se quedaban en el costumbrismo, él transformó la selva en un infierno moral, donde la ambición, la explotación y la desesperanza se mezclan con una poesía desbordante. Su obra dialoga tanto con el modernismo de Rubén Darío como con las novelas de denuncia de Emilio Zola, pero también anticipa elementos del realismo mágico que luego popularizaría García Márquez.
Mediante lecturas de ensayos de diversos autores, supe que Rivera admiraba a Rubén Darío, José Martí y Leopoldo Lugones, pero también leyó con atención a Víctor Hugo, Flaubert y Zola. La influencia de la tradición española, especialmente de Unamuno y Galdós, se deja sentir en la manera en que Rivera combina introspección filosófica y observación social. Pero su verdadera escuela estuvo en los caminos polvorientos, en las noches de bohemia, en las conversaciones con campesinos e indígenas, en los juicios como abogado y en las misiones limítrofes que le revelaron el corazón palpitante de la selva.

Lo fascinante de “La Vorágine” es que, a pesar de haber sido escrita hace cien años, sigue siendo actual. La deforestación, la explotación laboral, el olvido estatal de las regiones apartadas y el choque entre civilización y barbarie, son temas que aún nos interpelan. Y, por supuesto, la vorágine interior de cada ser humano, esa lucha entre sueños y desencantos, sigue latiendo en cada lector que se adentra en sus páginas.
Por eso, cada vez que pienso en “La Vorágine”, no la imagino como una sola novela sino como un río caudaloso de historias que se entrelazan: la telenovela en blanco y negro de mi infancia, el castigo escolar de la adolescencia, el redescubrimiento adulto en las ediciones de lujo, la ternura de Lolita Durán y su museo íntimo y las voces indígenas clamando justicia desde el papel.
Hoy, a cien años de su publicación, “La Vorágine” sigue siendo un desafío para lectores y docentes. Ojalá nunca más se imponga como un castigo escolar sino como un viaje fascinante al corazón de nuestra historia y nuestra identidad.
Y es que, como decía Rivera, “los hombres no son hombres donde la selva es selva”. Pero gracias a su pluma, la literatura puede ser selva y también faro.