𝐀𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐬𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐫, 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚, 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐝 𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐬. 𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮́𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐧𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐛𝐨𝐫𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥. 𝐋𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧, 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐬𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐮𝐳 𝐲 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐝𝐚.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
En los últimos días, tras publicar una columna en la que afirmé que Cartagena no tenía por qué rendirle honores a la estatua de Colón, recibí muchos mensajes de apoyo, pero también varios reproches. Algunos lectores argumentaron que, si no fuera por los españoles, nuestra ciudad no sería lo que es hoy. Es decir, debemos agradecer que vinieron a violentarnos, pero nos dejaron las murallas y las casas.
Ese razonamiento me parece tan absurdo como decir que un joven debe agradecer al asesino de su padre porque, gracias a él, heredó una fortuna. La herencia no borra el crimen, ni el beneficio posterior convierte la violencia en virtud.
El pueblo aborigen Kalamarí, y el continente Abya Yala entero, existían mucho antes de que los europeos pusieran un pie en estas tierras. Aquí había pueblos organizados, con sus lenguas, sus dioses, sus sistemas de comercio y su arte. No éramos un desierto esperando ser descubierto: éramos un mundo con sentido propio.
La llegada de los españoles no fue un encuentro de culturas, como suele decirse, sino una invasión. Los invasores no vinieron a compartir sino a imponer. Trajeron la cruz y la espada, y con ellas arrasaron templos, lenguas y memorias. Lo que hoy celebran algunos como “descubrimiento” fue, en realidad, un proceso de sustitución forzada.
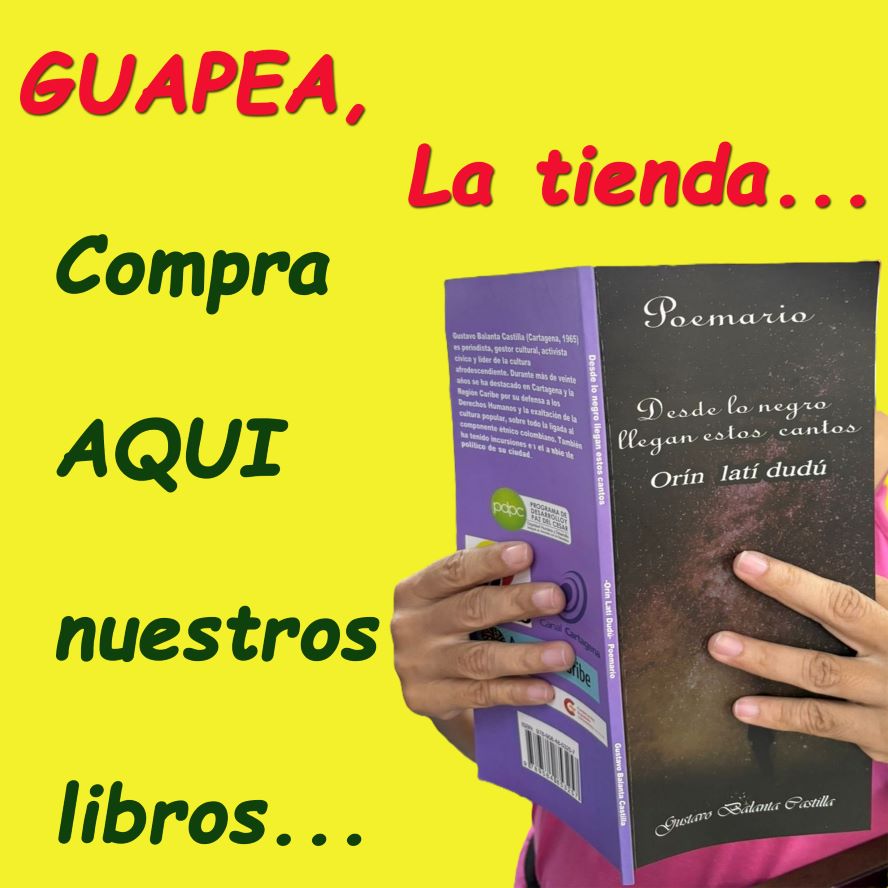
Las murallas, los fuertes y las casas coloniales no se construyeron pensando en el bienestar de los pueblos aborígenes y africanos esclavizados sino en proteger los intereses de la Corona. Las murallas se levantaron para resguardar el oro y la plata robados; las casas eran residencias de encomenderos y funcionarios; los templos servían para consolidar el adoctrinamiento religioso.
Nada de eso se hizo por nosotros. Fuimos la mano de obra, no los beneficiarios. Por eso, cuando alguien dice que debemos agradecer esas obras, repite el discurso del colonizador: el del opresor que convence a su víctima de que debe sentirse honrada por haber sido dominada con elegancia.
Detrás de esa falsa gratitud hay una herencia mental de colonización que aún no hemos desmontado. Durante siglos se nos enseñó a mirar la historia con los ojos del vencedor. Colón “descubrió”. Los conquistadores “civilizaron”. Y los pueblos originarios “fueron ayudados” a salir de la barbarie. Esa cuentística, repetida sin pausa, se convirtió en una “verdad” aceptada por costumbre.
También pesa en ese pensamiento un complejo de inferioridad cultural: la creencia de que lo europeo representa el progreso y lo nuestro simboliza el atraso. Ese blanqueamiento mental, aún presente en nuestras élites, hace que muchos sientan vergüenza de sus raíces y orgullo de sus cadenas.
Y, sobre todo, hay miedo. Miedo a revisar la historia y descubrir que los mal llamados “héroes oficiales” fueron verdugos; que nuestras ciudades se construyeron sobre la esclavitud; que buena parte de nuestra fe y nuestra estética nacieron del sometimiento. Revisar duele, pero sólo lo revisado puede sanar.
Cuando propongo que Cartagena revise su monumentaria, no estoy llamando a borrar la historia sino a entenderla. Repito: un monumento no es sólo piedra o bronce: es un mensaje. Lo que se erige en las plazas públicas es una forma de decir “esto admiramos y esto veneramos”. Y mientras sigamos venerando a los invasores, seguiremos viendo el mundo desde su mirada.
Nadie propone demolerlo todo. Bastaría con contextualizar. Que junto a las estatuas de Colón, Pedro de Heredia y demás invasores haya placas o esculturas que recuerden a los pueblos originarios, a los esclavizados y a las mujeres y hombres que resistieron en silencio. Que la historia se cuente entera, no a medias.
Revisar la monumentaria no es borrar el pasado sino dejar de repetirlo. Las ciudades, como las personas, maduran cuando se atreven a mirarse al espejo sin adornos. Y Cartagena, con su mezcla de esplendor y herida, merece hacerlo.

Decir que los españoles “nos abrieron al mundo” es una forma elegante de negar el despojo. No nos abrieron: nos cerraron el nuestro. Nos arrancaron de nuestras raíces y nos obligaron a vivir en el suyo. Agradecer eso es como si una mujer agradeciera una violación, porque de ella nació un hijo talentoso.
Es cierto que de aquel mestizaje forzado surgieron culturas nuevas, con su música, su lengua y su arte. Pero eso no convierte el acto original en un gesto noble. Podemos reconocer lo que somos hoy sin dejar de nombrar la violencia de donde venimos.
Cartagena no le debe nada a Colón ni a los demás invasores. Si algo les debe es memoria crítica, no honores. Ninguna estatua debería recordarnos con orgullo a quien nos trató como botín.
Por eso vale la pena seguir escribiendo sobre este tema. No para pelear con nadie sino para ofrecer una mirada distinta. Porque a veces, una columna serena puede ser más subversiva que un grito.
La verdadera independencia no se conquista con fusiles sino con conciencia. Y revisar los monumentos es apenas un paso, pero un paso necesario hacia esa libertad que todavía nos falta.



