𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚: 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞. 𝐀𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐜𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐫, 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐫, 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐲 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐨́. 𝐋𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐞𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬, 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
La reciente declaratoria de la champeta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, por parte del Ministerio de las Culturas, es, sin duda, un motivo de celebración para quienes durante varios años lucharon por dignificar una expresión nacida en el corazón de los barrios populares de Cartagena. Hay en ese reconocimiento un acto de justicia simbólica hacia una comunidad que resistió estigmas, desprecios y caricaturas sociales.
Al mismo tiempo, es inevitable preguntarse si este homenaje estatal no ha llegado demasiado pronto, dejando por fuera expresiones musicales más antiguas, más consolidadas y con trayectorias históricas profundas, como la de Pedro Laza y sus Pelayeros o la obra monumental de Joe Arroyo, por sólo mencionar dos ejemplos. Tal parece que la balanza del reconocimiento cultural se inclinó hacia lo que hoy es tendencia, y no necesariamente hacia lo que construyó los cimientos sonoros de la región.
También preocupa que, mientras los pioneros de la champeta sudaban para conquistar respeto, las fusiones actuales han diluido la esencia del género al punto de que muchas producciones suenan a todo menos a champeta. La presión comercial y la lógica del algoritmo han hecho que se pierda la crudeza narrativa y la identidad sonora que definieron los comienzos.
Quienes impulsaron la declaratoria deberían asumir ahora la responsabilidad de proteger al género de sus propios enemigos internos y externos, comenzando por el uso politiquero que históricamente le ha quitado dignidad. Es hora de poner freno a esa práctica que convierte la música en carnada electoral, mientras los artistas quedan abandonados apenas se apagan las tarimas.
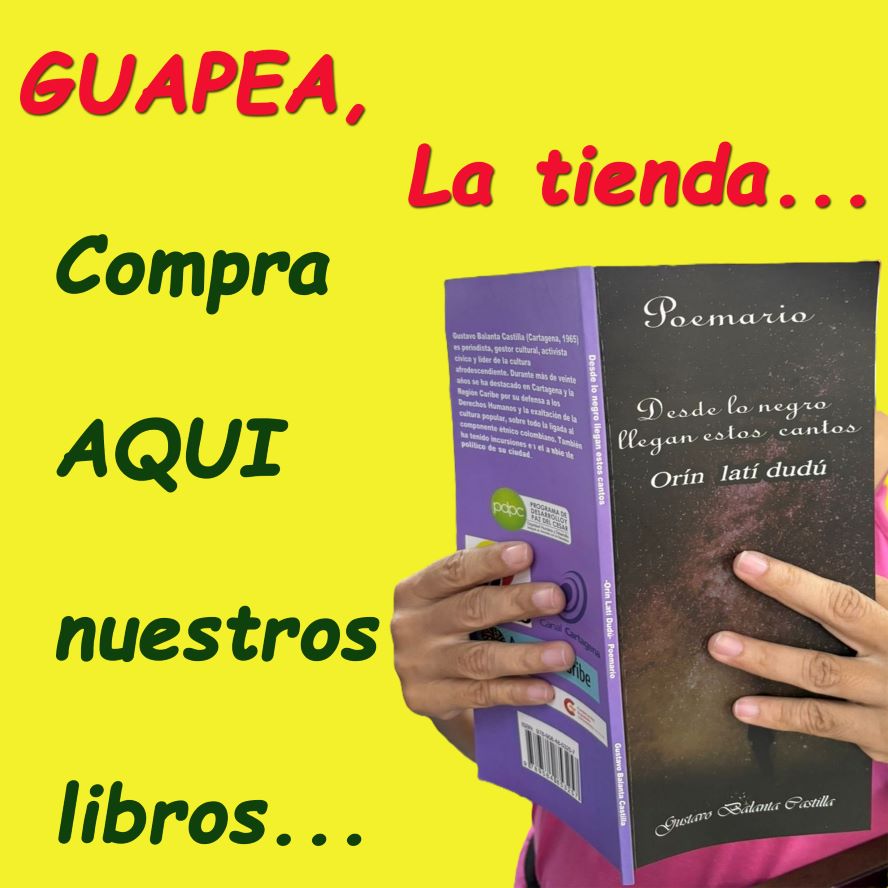
En Cartagena, es imposible olvidar cómo algunos cantantes fueron usados para grabar jingles de campaña que sonaban en cada esquina, sólo para descubrir después que esos mismos politiqueros les cerraban las puertas cuando conseguían el poder. La declaratoria patrimonial debería servir como un límite ético a esa farsa.
La champeta merece ser un símbolo cultural, no un accesorio del clientelismo. Si este género logró escalar desde la marginalidad hasta el reconocimiento nacional, lo mínimo es asegurar que no vuelva a ser reducido a propaganda barata.
El Plan Especial de Salvaguardia (PES), que debería ser el corazón de esta protección, tiene ahora la responsabilidad de evitar que ocurra lo mismo que pasó con el vallenato tradicional, cuyo PES quedó en buena parte como un documento elegante y poco aplicado. La champeta no puede repetir esa historia de promesas incumplidas y patrimonios abandonados.
El caso del vallenato es un mal precedente: un reconocimiento importante que terminó chocando con la industria, la politiquería y el desinterés institucional. Lo que debía ser salvaguarda se convirtió en letra muerta frente al poder de la música comercial.
Si la champeta no quiere correr esa misma suerte, es indispensable que el PES tenga vigilancia real, presupuesto estable, participación comunitaria y una gestión transparente que ponga, por encima de cualquier interés personal, la protección del género.
Además, el reconocimiento llega en un momento en el que la champeta enfrenta una paradoja dolorosa: está en su punto más visible, pero también puede estar en su punto más vulnerable. La visibilidad trae aplausos, pero también deformaciones.
Es imposible hablar de la champeta sin recordar que, durante años, la mayoría de cartageneros no la aceptaba. Era vista como música de negros, ruido de barrio, bulla para los que “no tenían educación” y como algo indigno de los espacios formales de la ciudad. La champeta nació sin apoyo y sin aprobación.

Pero bastó con que un artista reconocido como Carlos Vives grabara una champeta para que muchos sectores de la ciudad descubrieran, como por arte de magia, que “la champeta era buena”, que “sí les gustaba”, porque la aceptaron los cachacos. Fue el esnobismo y el complejo cultural operando en su máxima expresión: rechazar lo auténtico, pero abrazar lo legitimado por una figura pública valorada.
Ese giro repentino abrió la puerta para que personas sin vínculo con la raíz del género comenzaran a intervenirlo con fusiones que, en muchos casos, se alejaban del espíritu original. Lo que había sido una música con identidad propia terminó a veces convertido en experimento de laboratorio.
No se trata de negar la evolución de un género (toda música viva debe transformarse) sino de preguntarse si esa transformación está guiada por el deseo de creación o por la ansiedad comercial de entrar en las playlist del momento. Eso marca la diferencia entre evolución y pérdida.
Los pioneros, mientras tanto, quedaron en un segundo plano. Aquellos que lucharon contra el estigma siguen siendo, para muchos, una nota de pie de página ante la avalancha de fusiones que hoy dominan la escena. El reconocimiento patrimonial debería devolverlos al lugar que merecen.
La champeta nació en contextos de exclusión, pero también de creatividad imparable. Sus letras contaban la vida de los barrios, sus dolores, sus alegrías, su picardía y su fortaleza. Esa memoria no puede borrarse por la prisa de hacer canciones que suenen “más internacionales”.
El reto ahora es garantizar que la champeta patrimonial sea reconocible en su esencia y no sólo en su nombre. Que no se convierta en una etiqueta sino en una herencia cultural viva y fiel a sus orígenes.
Cartagena, además, debe asumir que la champeta no es una moda ni un producto turístico sino una parte profunda de su identidad popular. Negarla sería negarse a sí misma. Deformarla sería aceptar una versión maquillada de su historia.

El reconocimiento del Mincultura no es el final de una lucha: es el comienzo de otra más grande. Ahora toca vigilar, exigir, cuestionar y defender lo que se ganó. La champeta necesita guardianes, no espectadores.
Si la ciudad y sus instituciones están a la altura del reto, esta declaratoria puede convertirse en un punto de dignificación histórica. Si no lo están, la champeta terminará siendo otro patrimonio bonito para el discurso, pero vacío en la realidad.


