𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨, 𝐞𝐥 𝐚𝐬𝐞𝐬𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞𝐛𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐡𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐬𝐢 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐧 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐨𝐬, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
El reciente caso ocurrido en Dosquebradas (Risaralda), donde una joven de 18 años asesinó a su madre tras una discusión desencadenada por el cambio de la clave del wifi, estremeció al país no sólo por lo horroroso del hecho, sino también por lo que revela sobre el estado emocional de muchos hogares contemporáneos.
A simple vista, el detonante resulta absurdo: una contraseña. Pero detenerse ahí sería un error. El wifi no fue la causa del crimen; fue apenas el fósforo que encendió una hoguera acumulada durante años de tensiones, resentimientos y una relación profundamente deteriorada.
Cada vez que ocurre un hecho así, la sociedad busca refugio en explicaciones tranquilizadoras: drogas, locura o maldad innata. Es comprensible. Pensar que la asesina “no estaba bien” exonera al entorno y nos permite seguir creyendo que estas tragedias son anomalías ajenas.
Sin embargo, miles de jóvenes consumen estupefacientes y atraviesan conflictos familiares sin que jamás se les cruce por la mente la idea de matar a un padre o a una madre. Cuando un hijo levanta la mano contra quien le dio la vida, hay siempre una historia previa que merece ser examinada.
En este caso, lo que asoma es una posible crianza marcada por lo que podríamos llamar “un amor irresponsable”: ese que confunde querer con permitirlo todo; proteger con evitar cualquier frustración y acompañar con renunciar a la autoridad.
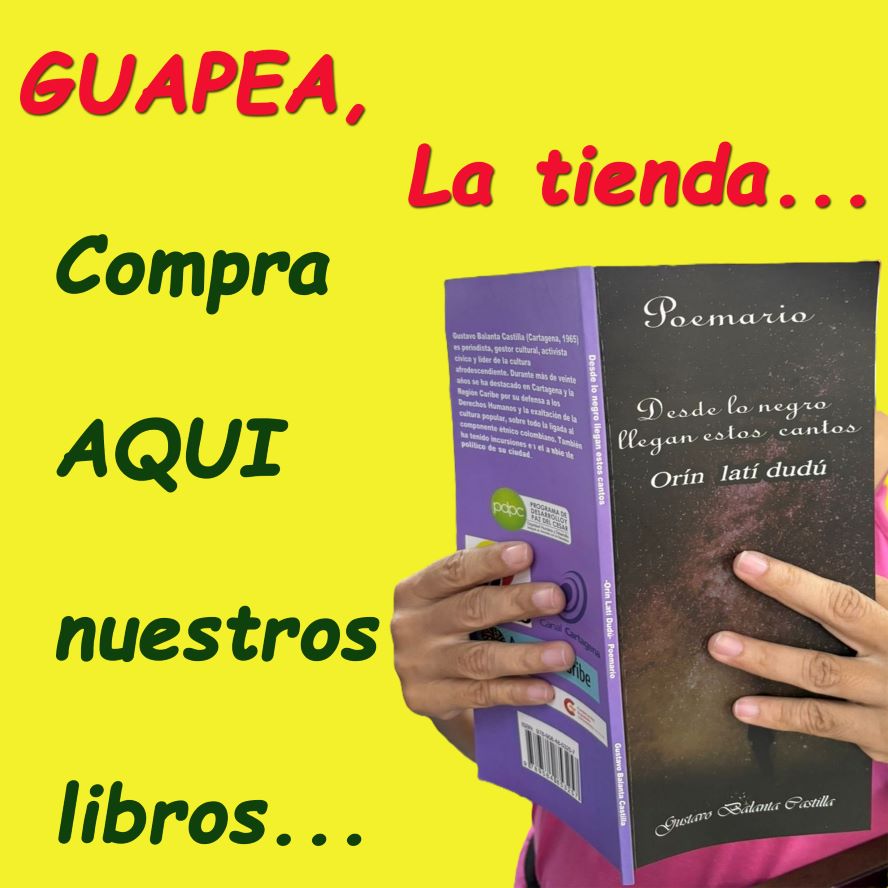
Muchos padres, abuelos y tíos actúan así movidos por sus propias heridas. Fueron criados con dureza, con gritos o castigos, y juran que sus hijos “no pasarán por lo mismo”. Pero en ese legítimo afán, el péndulo se va al extremo opuesto.
Del autoritarismo se pasa al libertinaje. Del miedo al padre se pasa a la ausencia total de límites; y así se forman hijos que no conocen el valor del no y que interpretan cualquier restricción como una agresión personal.
La consecuencia natural de ese modelo es un joven pretencioso, arrogante, que se cree más que los padres, cree que todo se lo merece e intolerante ante la frustración. En fin, un joven que cree que el mundo le debe explicaciones y que los demás existen para satisfacer sus deseos.
En ese contexto se pierde algo esencial: la distancia simbólica entre padres e hijos. El respeto no es miedo, es reconocimiento del lugar que cada quien ocupa. Cuando esa distancia se diluye, el padre deja de ser referente y pasa a ser un estorbo.
Entonces ocurre lo más peligroso: el progenitor es percibido como enemigo, no como alguien que cuida sino como alguien que impide. Cada intento tardío de poner límites se vive como una provocación y se va acumulando un resentimiento silencioso.
El cambio de la clave del wifi no fue el problema. Fue la gota que rebosó una relación malsana. En la mentalidad deformada por años sin contención, la madre ya no era madre: era una opositora, una odiosa rival.
El teléfono celular, por su parte, no debe ser demonizado. No crea el vacío emocional, pero lo amplifica. Allí donde no hay herramientas internas para tramitar el malestar, la pantalla se convierte en refugio y cualquier intento de retirarla se siente como una amputación.
No es casual que tragedias similares suelan tener detonantes mínimos: una salida negada, un permiso revocado o un concierto prohibido. Lo pequeño del hecho revela la magnitud de la fragilidad emocional.
Hace más de diez años, en Cartagena, una adolescente se suicidó porque su madre no la dejó ir a un concierto de Shakira. El hecho conmocionó por lo desproporcionado, pero de nuevo el error fue quedarse en la anécdota.
El escritor argentino Ernesto Sábato decía que quien se suicida, en el fondo, quiere matar a otro. En aquel caso, la joven no pudo elaborar la frustración y transformó su rabia en un acto extremo destinado a castigar a la madre con la culpa eterna. Claro, para esa chica era altamente relevante el presumir ante sus vecinas y compañeras de colegio el haber conocido a Shakira, “pero no pude por la odiosa de mi mamá. Ahora me mato para que la culpen por todo lo que le resta de vida”.
Ambos casos se conectan por el mismo hilo: una deficiente formación emocional. Jóvenes para quienes recibir un “no” equivale a una tragedia, porque nunca aprendieron que la frustración también educa.
La frustración es un músculo emocional. Si no se ejercita desde temprano, se atrofia; y cuando la vida (que siempre pone límites) exige ese músculo, el resultado es la explosión o el colapso.

El gran error de muchos padres es intentar corregir cuando ya es tarde, cuando el carácter está formado y el resentimiento enquistado. La educación emocional no se improvisa en la adolescencia. Se construye desde la infancia.
El hogar es la primera escuela emocional. Allí se aprende a tolerar, a esperar, a respetar y a entender que el deseo propio no es ley universal. Cuando esa escuela fracasa, la sociedad entera paga las consecuencias.
Tal vez el caso de la joven de Risaralda deba servirnos no para señalar culpables individuales sino para mirarnos como época. Para preguntarnos si estamos criando hijos para la vida real o para un mundo sin límites que sólo existe en nuestras culpas y miedos no resueltos.



