Hoy se cumplen 12 años del fallecimiento del artista más extraordinario que dio el siglo XX en Colombia, hablando de vallenato. Pero me temo que su condición de “vaca sagrada” no deja que se analice su faceta de compositor con la sinceridad que se requiere.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Hablar de Diomedes Díaz como compositor exige separar dos cosas que el fervor popular y el fanatismo suelen mezclar: el artista que dominaba multitudes y el autor que escribía canciones. No son lo mismo, aunque durante años se hayan presentado como una sola figura indivisible.
Diomedes fue, ante todo, un intérprete extraordinario. En tarima sabía leer al público, manejar el tiempo emocional del concierto y convertir cada presentación en un acto colectivo. Pocos artistas en Colombia han tenido esa capacidad de convocatoria sostenida.
Ese poder escénico, sin embargo, terminó influyendo de manera decisiva en la percepción de su obra como compositor. Muchas veces el impacto de la interpretación hizo pasar por alto debilidades evidentes en la escritura de las canciones.
En sus primeros años, Diomedes compuso con cuidado. Canciones sencillas, sí, pero bien armadas, elaboradas con inteligencia, sin prisa, con ideas claras y versos que decían algo concreto. No había exceso ni relleno. La canción avanzaba y llegaba a un cierre reconocible.
No es casual que varias de esas composiciones iniciales hayan funcionado en voces ajenas. “Cariñito de mi vida” y “Aquel cariñito”, grabadas por Rafael Orozco, no dependían del gesto ni del personaje: se sostenían por sí solas. Lo mismo pasó con “Margarita”, en la voz de Silvio Brito; y “Río mensajero”, de la mano de Beto Zabaleta.
Lo mismo ocurrió con “Noble corazón”, “Mañana primaveral” y “Razón profunda” en la voz de Jorge Oñate; y con “Bendito sea Dios”, de Los Zuleta. Ahí hay estructura, intención y un desarrollo coherente. El intérprete no necesita imitar a Diomedes para que la canción funcione.
“Mi dolor de cabeza”, grabada por Fredy Peralta; “El frijolito”, en la voz de Poncho Cotes; y “Canción del alma”, por Armando Moscote, confirman ese momento creativo en el que la composición tenía autonomía. Eran canciones transferibles, algo fundamental en la música popular.
“Mi orgullo”, grabada por Adaníes Díaz cuando Diomedes aún no era una figura consagrada, es una de las pruebas más claras; lo mismo que “Flor de papapel”, a cargo de Rafael “El cachaco” Rodríguez; y “Cenizas”, magistralmente cantada por Elías Rosado. En esas piezas, la canción se impone sin el respaldo del mito ni del nombre. Asimismo, merecen buena mención temas como “El chanchullito”, “El profesional”, “El 9 de abril”, y “Mi profecía”, grabadas por el mismo Diomedes.
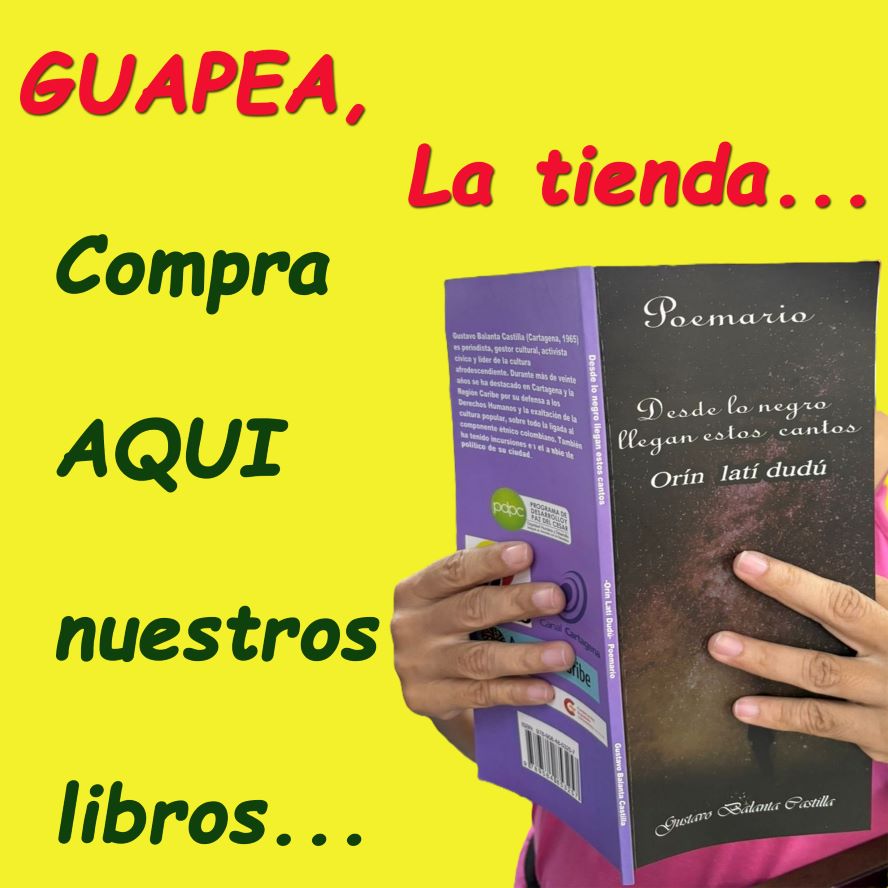
Con el paso de los años y la llegada de la fama masiva, algo empezó a cambiar. Diomedes dejó de escribir desde la necesidad y comenzó a hacerlo desde la certeza de que todo lo que grabara tendría aceptación.
Ahí aparece la repetición. Los mismos temas, las mismas palabras, giros que se reciclan y melodías que se parecen demasiado entre sí. La emoción ya no se construye: se invoca. Ejemplos lamentables son “El cóndor herido”, “Mi primera cana”, “Cantando”, “Te quiero mucho”, “Una de mis canciones”, “Rayito de amor”, “Noche de amor”, “La reina de Cartagena” y “El regreso del cóndor”, entre otras que alargarían la lista.
En muchas canciones de esa etapa hay estrofas que no aportan nada nuevo. Cumplen una función rítmica, no expresiva. Sirven para llegar al coro o para alargar una sensación que ya está dada. El vacío, profundizado por la correndilla y el facilismo, se nota a leguas.
Es significativo que la mayoría de esas canciones no hayan tenido vida fuera de su propia voz. Cuando otros cantantes —buenos cantantes— las grabaron, el efecto desapareció. No por falta de talento ajeno sino porque la canción no tenía suficiente peso.
Una obra sólida suele sobrevivir a múltiples versiones. Si no, que lo digan Leandro Díaz y Hernando Marín, por ejemplo. Eso significa que una obra frágil necesita al autor como soporte permanente. En Diomedes, con frecuencia, la canción era él mismo.
Eso no invalida su sensibilidad. La tuvo, y profunda. Pero la sensibilidad sin trabajo termina agotándose en fórmulas. El estilo empieza a sustituir al oficio.
Mientras hubo fricción (poca fama, menos concesiones, más riesgo…) la composición creció. Cuando esa fricción desapareció, la escritura se relajó.
El público también jugó su papel. Ya no exigía buenas canciones, sino nuevas canciones y más espectacularidad; y Diomedes respondió a esa demanda con abundancia, aunque no siempre con rigor.
Por eso su discografía es tan irregular. Hay piezas memorables junto a otras que apenas sobreviven al entusiasmo del momento.
Doce años después de su muerte, su figura sigue siendo defendida desde la emoción más que desde el análisis. Se confunde el impacto vivido con la calidad escrita.
Reconocer su involución como compositor no reduce su importancia cultural. Al contrario: la aclara. Permite entenderlo como un artista humano, no como una estatua intocable.

Diomedes fue un intérprete excepcional, un showman único y un creador de estilo irrepetible. Pero en canto hubo voces más finas y en composición hubo autores más consistentes.
Su grandeza no está en haber sido el mejor en todo sino en haber sido incomparable. El problema aparece cuando ese carácter único se usa para justificar lo que, con una mirada honesta, muestra desgaste.
Hablar de Diomedes, el compositor, es, en el fondo, un ejercicio de respeto. Respeto por la música, por la historia del vallenato y por un artista cuya obra merece ser leída sin fervor automático y sin condenas fáciles.



