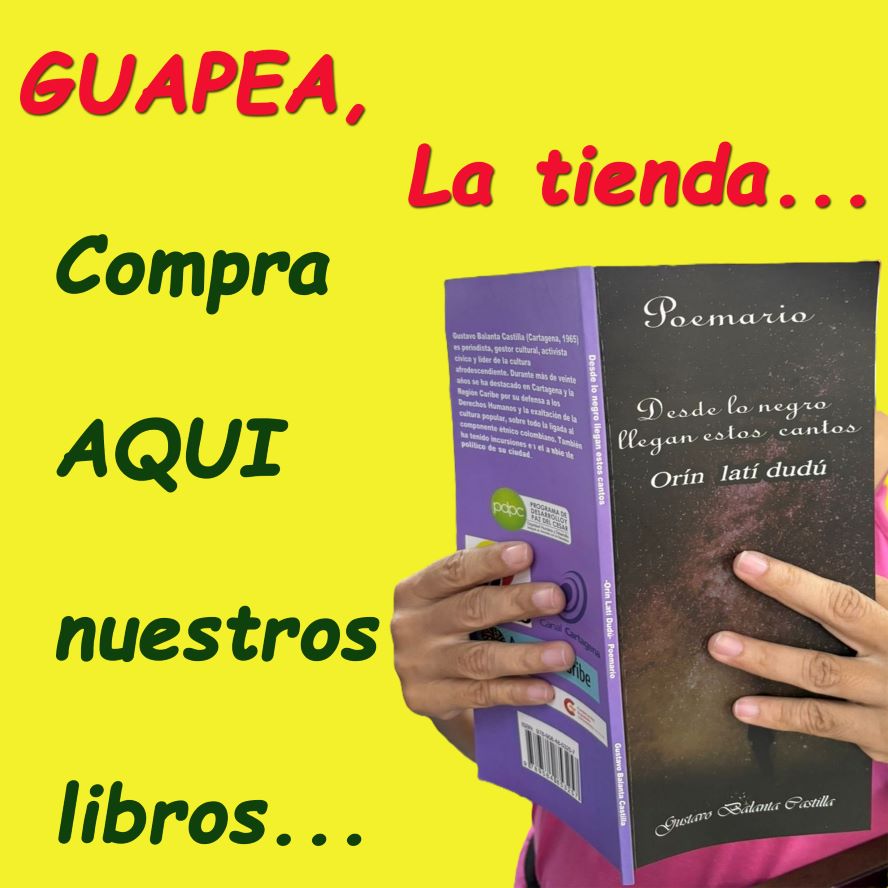𝐂𝐨𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐮́𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐯𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞, 𝐚 𝐬𝐮 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚, 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢́𝐚 𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐢́𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Se quejan mis amigos coleccionistas e investigadores de que sus actividades, en torno a la conservación de trabajos discográficos, se ha visto complicada desde que la industria fonográfica decidió abandonar el acetato, primero; y el disco compacto, en segunda instancia.
Y esa inconformidad tiene como asidero que, en antaño, coleccionistas e investigadores veían en el disco un documento histórico que informaba sobre fechas de publicación, casas disqueras, intérpretes, compositores, arreglistas, productores y hasta situaciones sociales y económicas. Es decir, era otra forma de asumir la cultura musical y discográfica, con lo cual quedó claro que el sistema fonográfico está dando prioridad sólo a los disc jockey y los bailadores, como si esa fuera la única forma de apreciar la música.
Ahora se publican las nuevas canciones, pero basta con usar un teléfono celular o un computador portátil para acceder a ellas. Sobre sus orígenes y proceso de creación, la información es casi nula. He ahí el fondo de la inconformidad de mis amigos.
Durante años se repitió que el disco físico murió por obsoleto, como si la tecnología avanzara siguiendo una ley natural imposible de discutir. Esa explicación, cómoda y simplificadora, oculta algo más profundo: no desapareció sólo un formato sino una forma de relacionarse con la música grabada como objeto, como archivo y como memoria.
El disco —acetato o compacto— no era únicamente un medio para oír canciones. Era un objeto que contenía tiempo, fechas, lugares, nombres propios y trayectorias que coincidían en un estudio. Cada ejemplar funcionaba como constancia material de que algo había ocurrido y había sido fijado para permanecer.
Coleccionistas e investigadores lo entendieron desde siempre. Para ellos, los créditos no eran letra marginal sino parte esencial de la obra. Saber quién compuso, quién arregló, quién produjo, en qué estudio se grabó y bajo qué sello no era un detalle accesorio sino la base para reconstruir procesos culturales.
La industria fonográfica tomó otro camino cuando apostó por el disco compacto. No lo hizo pensando en el archivo ni en el vínculo social con el objeto sino desde una estrategia económica que convirtió al CD en un artículo de prestigio. El precio al que llegó al mercado rompió de inmediato la relación popular que el acetato había construido durante décadas.
En contextos como el colombiano, el long play había sido un bien accesible. Se compraba con esfuerzo, pero sin sensación de exclusión. El CD apareció con valores que desentonaban con los ingresos reales de la mayoría, y esa diferencia no se leyó como avance sino como exageración. Incluso, quienes gozaban de un buen sueldo encontraban absurda la distancia.
Ese desajuste abrió la puerta a la piratería, no como fenómeno marginal sino como sistema paralelo que supo leer mejor al público. Frente al disco caro y cerrado, el pirata ofrecía abundancia, mezcla y bajo costo. No vendía formato, vendía acceso. “Te vendo toda la música que está de moda, en un solo disco y a bajo precio”, decían los vendedores callejeros.
Mientras tanto, el discurso oficial insistía en la perfección técnica del nuevo soporte. Se hablaba de durabilidad y futuro, pero se ignoraba algo fundamental para la vida cotidiana: la posibilidad de convivir con el objeto, de prolongar su existencia pese al uso y al desgaste.
El acetato admitía reparación doméstica. Se limpiaba, se enderezaba y se corregía con ingenio. Esas prácticas generaban apego. El disco no se reemplazaba a la primera falla; más bien se cuidaba y se conocía. El CD, en cambio, se rayaba y quedaba sentenciado a caer en la basura. No había remedio posible ni espacio para la inventiva.
Muchos botaron sus acetatos convencidos de que abandonaban una era superada. Hoy, ese gesto se recuerda con una mezcla de tristeza y desconcierto. No se perdió sólo un sonido sino también ediciones, datos y versiones que nunca volvieron a circular del mismo modo.
Luego llegó el computador y demás dispositivos electrónicos digitales; y con ellos, la música como archivo utilitario: abrir, cerrar y borrar. Usar ahora y olvidar después. El trabajo discográfico comenzó a percibirse como algo intercambiable, sin peso ni duración. La obra dejó de ser un objeto que se guardaba con celo.
Con esa lógica, a la música le ocurrió algo similar a lo que sucede con los objetos domésticos en los países desarrollados. Allí, una licuadora se desecha a la primera falla, porque no hay taller al cual llevarla. Se reemplaza sin historia, sin apego y sin duelo, pues el usuario aprende a no sentir amor por sus cosas. “Úselo y tírelo”, reza el título de uno de los libros de Eduardo Galeano.
En muchos hogares de países subdesarrollados, en cambio, una licuadora puede durar veinte años. Hay un técnico, un mecánico, alguien que la abre, la entiende y la devuelve a la vida. Ese amor por los objetos crea relaciones humanas, pues el cliente cría amistad con el reparador, con el especialista y con el saber práctico.
Esa cercanía también existía alrededor del disco. El coleccionista establecía una relación con el vendedor, que terminaba conociendo gustos, obsesiones y búsquedas, por lo cual, y a su manera, se volvía investigador, buceando catálogos y rastreando piezas para sus clientes.
El disco no circulaba sólo como mercancía sino también como parte de una red de vínculos, saberes y conversaciones. Esa red se rompió cuando se impuso la grabación desechable, sin rostro y sin mediadores humanos.
Con el soporte desapareció también el aprendizaje implícito. Antes se sabía cómo empezaba y terminaba un disco, cómo estaba organizado, qué canción abría una etapa y cuál la cerraba. Esa información no se estudiaba: se absorbía por contacto cotidiano.
En el entorno digital, las canciones flotan sin anclaje. Se escuchan fuera de su orden, fuera de su contexto y fuera de su tiempo. Es un tema de hace medio siglo que convive con uno reciente y sin marcas visibles que ayuden a comprender la distancia histórica entre ambos.
Así se volvieron invisibles el compositor, el arreglista y el músico de sesión. No porque hayan dejado de existir sino porque el sistema dejó de mostrarlos. La música se redujo al intérprete o al algoritmo y la autoría colectiva se desdibujó.
La industria resolvió muchos de sus problemas económicos con el streaming. Redujo costos, simplificó la logística y recuperó control. Pero en ese proceso sacrificó el disco como documento. Lo que antes era fuente primaria se volvió dato frágil.
Para el investigador, esa pérdida es evidente. Para el oyente común, es silenciosa. Se manifiesta en la dificultad para situar una canción en el tiempo, para recordar cuándo se publicó un álbum y para asociar una obra con un momento histórico preciso.
El disco enseñaba sin imponerse. Mostraba que la música tenía proceso, trabajo colectivo y contexto. Bastaba tenerlo en las manos para entenderlo. Hoy esa enseñanza ya no ocurre de forma natural.
La inconformidad de coleccionistas e investigadores no es un lamento aislado. Se conecta con algo más amplio: la ruptura de una relación afectiva entre las personas y los objetos culturales. La música sigue sonando, pero cada vez se parece más a algo que se usa y se desecha. El disco, como objeto, recordaba que cada grabación es un testimonio. Pero cuando los testimonios se vuelven prescindibles, la memoria empieza a erosionarse sin hacer ruido.