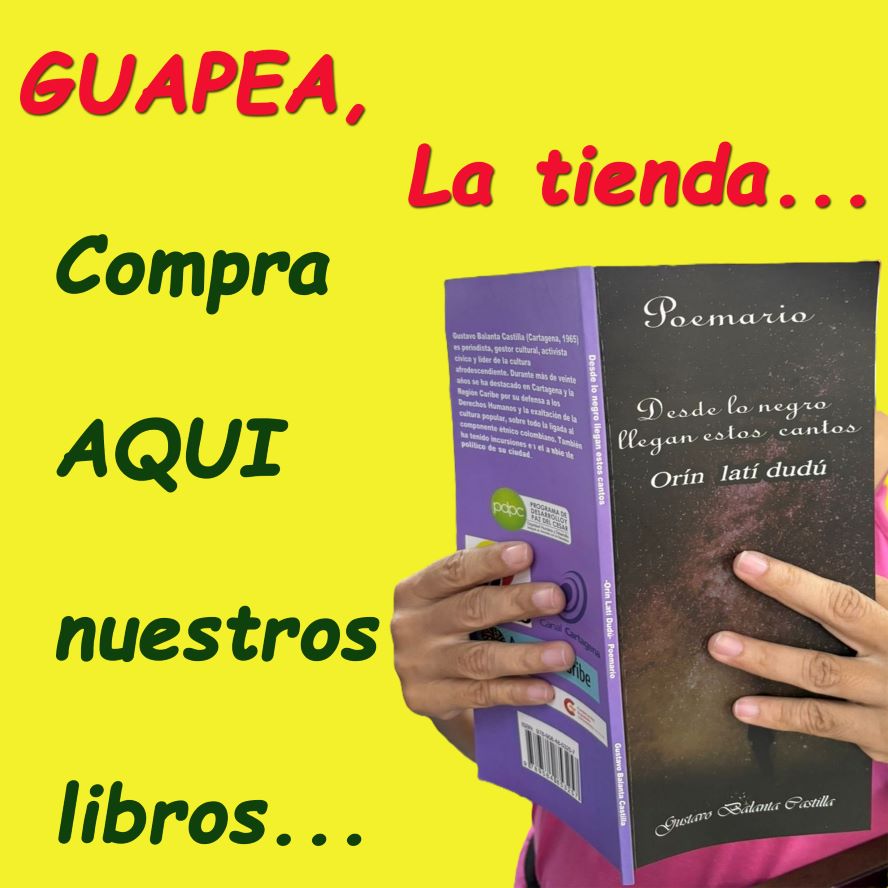𝐄𝐬𝐭𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐨́ 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐳𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐚𝐟𝐥𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬, 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐫 𝐲 𝐫𝐢́𝐨, 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐧𝐚𝐯𝐚𝐥𝐞𝐬𝐜𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
05:30 de la tarde.
Como siempre, el regreso a casa se notaba en el fluir intenso de los automotores entre avenidas y transversales, por cuyas aceras también caminaban estudiantes, trabajadores, vendedores de baratijas a las puertas de grandes almacenes, farmacias, talleres, bares ruidosos y restaurantes.
—¿Cuál es la bicicleta más barata?
—La de noventa mil pesos.
—¡Mierdaaaaaa! ¿Esa es la más barata?
—Sí.
—¿No tiene otra menos cara?
—No, pero en los almacenes de más abajo puede que la consigas.
Por unos cuantos segundos, Dairo contempló la sugerencia del dependiente, pero recordó los comentarios de los compañeros de la pensión de estudiantes donde vivía, según los cuales las bicicletas de mejor calidad tenían precios de noventa mil pesos en adelante. “Las de menos de noventa mil son de mala calidad”, le dijo Miguel, quien a principios del año había comprado una de 120 mil, con la cual se transportaba en la mañana a la universidad; y por la tarde, al bar donde laboraba como mesero. “Si compras una de menos de noventa mil —prosiguió—, lo más seguro es que te gastes en el taller lo que debiste gastarte comprando una de mejor calidad”.
Mientras subía la avenida en dirección a la pensión, Dairo cavilaba en que la compra de la bicicleta se le estaba convirtiendo en una necesidad cada vez más apremiante, puesto que por la puerta de la residencia estudiantil pasaba la única ruta de buses que lo dejaba en la entrada principal de la universidad, pero venía repleta de pasajeros que recogía desde el sur de la ciudad, el centro y la zona industrial. Unas cuadras más abajo de la pensión, pasaba otra línea que lo dejaba cerca del plantel, pero no siempre se sentía en disposición de caminar, sobre todo si le tocaba hacerlo solo. “Es más suave el camino, si uno va hablando con alguien”, pensaba, pero también reflexionaba que con una bicicleta sus problemas de transporte mejorarían de manera inevitable.
En las épocas de invierno, cuando los días amanecían nublados, se animaba a caminar desde la pensión hacia la universidad y viceversa, sobre todo si lograba integrarse con otros estudiantes de residencias cercanas. Pero la mayoría del año el sol aparecía inhóspito y haciéndose sentir hasta en el interior de los buses atiborrados, a los cuales le tocaba subir para no encontrar empezada la primera clase.
La bicicleta también le serviría para trasladarse al Centro, a cobrar el giro mensual que sus padres le enviaban para pagar la pensión, el transporte diario en buses y uno que otro gasto fortuito, lo que le demostraba a las claras que carecía de la capacidad de ahorro que le permitiera algún día adquirir la bicicleta de noventa mil pesos.
“Supe que quieres comprar una bicicleta”, le dijo Agámez, uno de los condiscípulos del mismo semestre, pero integrante de un salón contiguo.
“Estoy vendiendo una”, agregó sin esperar que Dairo le confirmara si todavía estaba interesado en la compra.
Desde el semestre anterior, Dairo venía escuchando la fama de avivato que se gastaba el tal Agámez, por lo cual no se apresuró a sostener una conversación de negocios con él, pero de todos modos se enteró de que la estaba vendiendo por cincuenta mil pesos, porque tenía un año y medio de usada, pero que nueva había costado noventa mil.
“Cuando quieras, vamos a mi casa y te la muestro”, se adelantó de nuevo el oferente, a lo que Dairo, como para quitárselo de encima, le respondió que, en cuanto se desocupara de algunos compromisos, le avisaría. Al mismo tiempo se preguntaba porqué el tal Agámez nunca llegaba en bicicleta a la universidad, tal como lo hacían otros estudiantes. Pero el otro, como si le hubiese leído los pensamientos, comentó —como hablando con el aire— que “si no fuera porque tengo una rodilla accidentada, me vendría a clases con la bicicleta, pero mejor la vendo para ir ahorrando y comprarme una moto, así sea de segunda mano”.
Ese mismo día, después de cumplir con las labores de la universidad, Dairo se dirigió a una central telefónica de larga distancia, para platicar con su madre.
—¡Muchacho! ¿Y esa bicicleta qué tiene que es tan cara?—preguntó la progenitora.
—Es fuerte —explicó Dairo—, pero no pesa mucho; dispone de un juego de cambios para las velocidades, además de que los frenos son precisos y durables.
—¡Ajoooooo!. Yo pensé que hablaba o cantaba.
—¿Por qué?
—Figúrate, es más cara que el semestre que acabamos de pagarte.
—Eso pensé también. Pero dile a mi papá que siquiera me mande la mitad.
—No creo que se pueda. Acá las cosas están un poco apretadas con la plata.
—Bueno, acá hay un compañero de la universidad que está vendiendo una de noventa mil de segunda mano, pero me la deja en cincuenta.
—No me parece buen negocio.
—¿Por qué?
—Porque cuando la gente decide salir de un vehículo de segunda, es porque está molestando mucho; y pendejo el que lo compre.
—Entonces, ¿no me pueden ayudar con la bicicleta?
—Por ahora no.
Al día siguiente, Dairo amaneció revisando la idea de apartar alguna cifra de su presupuesto mensual, para ir ahorrando hasta tener los noventa mil pesos, pero pensó que se demoraría demasiado en esa recopilación. Así que optó por ofrecerse para hacerles a sus compañeros los trabajos de Matemáticas y demás asignaturas numéricas que encargaban en la universidad.
Pero la verdadera posibilidad se presentó cuando Miguel le comentó que en el restaurante-bar donde él trabajaba se estaba necesitando otro mesero, para cubrir la jornada nocturna. Dairo se ofreció después de enterarse de que sólo trabajaría de viernes a domingo a dos mil pesos por noche, fuera de las propinas que dejaban los clientes.
—¿De verdad te atreverías a trasnocharte por tres días?—, preguntó Miguel no muy convencido de la determinación que mostraba Dairo.
—Con tal de reunir los noventa mil pesos —respondió—, me trasnocho hasta cuatro.
El primer fin de semana, Dairo se sintió un poco desubicado teniendo que atender a tanta gente en medio de la música ensordecedora. Pero a la semana siguiente ya había ideado métodos para no confundirse y dejar una buena impresión entre los clientes, sobre todo si las propinas eran más generosas de lo que había imaginado.
Fue así como en poco tiempo logró reunir los cincuenta mil pesos que pedía Agámez, y hasta se sintió tentado a llamarlo para ir a conocer la bicicleta, pero también se acordaba de la recomendación de su madre.
Sin embargo, un día en que volvió a encontrar al oferente en la cafetería de la universidad, le recordó la propuesta de venta.
—Esa bicicleta —sostuvo Agámez— se la llevó mi hermano para el pueblo. Pero, si quieres, dame la plata para ir a buscarla y te la entrego la próxima semana.
—Ah, bueno. Yo te aviso—respondió Dairo, acordándose de la fama de avispado que perseguía al tal Agámez.
Ese mismo día en la tarde, mientras cumplía con las tareas universitarias, recibió una llamada de su mamá.
—¿Cómo es eso que andas trabajando de mesero por la noche?
—Es que no encuentro otra forma de reunir los noventa mil pesos de la bicicleta.
—¡Y dale con la puñetera bicicleta¡ ¿Acaso no te alcanza con lo que te mandamos para el transporte?
—Sí me alcanza, pero los buses pasan muy llenos, son demorados y siempre me hacen perder el inicio de la primera clase. Eso no me conviene.
—¿Y no es peligroso regresar en la madrugada a la pensión?
—No te preocupes. Ya me he hecho amigo de varios gamines, que están pendientes de mi regreso, me acompañan a casa y les regalo cigarrillos o algunas monedas. Además, no es por mucho tiempo: ya me falta poco para reunir los noventa mil.
Se produjo un silencio incómodo, que, tras unos cuantos segundos, la mamá quebrantó:
—Mira —propuso—, dame un tiempo para ver cómo consigo esos noventa mil pesos.
—No es necesario. Ya casi los reúno.
—Es que no quiero que te estés exponiendo en ese bar y en las calles.
—Ya te dije que no te preocupes. Esta ciudad tampoco es tan peligrosa como dicen.
—De todas maneras, voy a ver cómo te ayudo con esa compra. Chao. Cuídate.
A los tres meses y medio de estar laborando en el restaurante-bar, y de juntar algunos pesos que le pagaban los compañeros que le encargaban trabajos de Matemáticas, Dairo logró reunir más de los noventa mil pesos.
Un lunes en la tarde, después de salir de la universidad, se dirigió al almacén donde cotizó por primera vez la bicicleta, pero ya valía noventa y ocho mil pesos.
—¿Y esa vaina?—preguntó sorprendido.
—Es que los impuestos de importación están subiendo— explicó el dependiente.
Dairo, creyendo que el hombre tendría alguna compasión con su precariedad monetaria, le hizo saber que llevaba los noventa mil estrictos.
—Bueno —respondió el tipo sin alterarse—, nada más te faltan ocho mil. Reúnelos y regresa.
—¿Y cuando regrese, no estará más cara?
—No creo. A menos que regreses el año que viene.
Dairo subió casi corriendo hacia la pensión y de milagro consiguió un préstamo con el tacaño del administrador de la casa. “¡Pero que no tenga que cobrártelos!”, le advirtió, mientras él regresó al almacén, compró la bicicleta y casi no escuchó las instrucciones del dependiente, invadido por la ansiedad de lanzarse a toda velocidad por la avenida.
A la mañana siguiente ni siquiera reposó el chocolate caliente que acompañó al desayuno, cuando ya estaba montado en la bicicleta atravesando callejones y avenidas. Al llegar a la universidad, y al disponerse a acomodar el vehículo en el parqueadero de las bicicletas, sufrió un mareo que lo llevó al desmayo. Un rato después despertó en la enfermería del plantel, pero lo primero que preguntó fue por su bicicleta. Una enfermera cincuentona le hizo saber que estaba segura y que podría rescatarla en cuanto se sintiera mejor.
En los días lectivos que prosiguieron, y convencido de que el chocolate había sido el causante de sus malestares, completaba el desayuno con un vaso de agua, se reposaba unos cuantos minutos y conducía con suavidad a través de los mismos atajos que usaba cuando decidía irse a pie para la universidad.
Un mediodía, ya casi aproximándose a la pensión, lo detuvo un policía de tránsito, quien le pidió los documentos de propiedad de la bicicleta, ya que no tenía pito ni luces traseras ni delanteras.
—Por aquí pasan muchas bicicletas y primera vez que veo a un policía pidiendo papeles—dijo Dairo un poco ofuscado.
—Lo que pasa es que alguien denunció que están robando bicicletas en la zona norte —respondió el policía e insistió:—. Los papeles.
El estudiante confesó que había dejado los documentos en casa, y que precisamente en la tarde pensaba comprar los aditamentos que le faltaban a la bicicleta, pero no logró que el agente se ablandara. Al tiempo, pensó que tal vez ofreciéndole algo de dinero podría dejarlo en paz. Pero se abstuvo de tal oferta, cuando advirtió de que se aproximaba un camión cargado de motos y bicicletas vigiladas por un grupo de uniformados.
A la vez que los agentes iban montando la bicicleta en el camión, Dairo corrió hacia la pensión en busca de los documentos. Pero cuando regresó, el carro se había esfumado. Sólo encontró al policía que lo había detenido unos minutos antes. El hombre le entregó un papel azul con todos los detalles de la diligencia y con la multa que debía pagar para que le devolvieran la bicicleta: cuarenta y cinco mil pesos.
“Entre más te demores en retirarla, más te aumenta la deuda. Así que ponte las pilas”, le advirtió el funcionario.
Dairo recordó que precisamente ese mismo día tenía pensado llegar por el restaurante-bar a avisarles a los dueños que hasta ese fin de semana trabajaría con ellos, pero los ocho mil pesos del administrador de la pensión y los cuarenta y cinco mil de la multa lo conminaron a seguir en la rutina del trasnocho de fin de semana.
De igual forma, pensó en otras dos posibilidades: solicitarle un nuevo préstamo al administrador o llamar a sus padres para que le enviaran, por lo menos, la cifra para cubrir la multa. Pero el pudor pudo más. Decidió que, sin más opciones, tendría que volver a trasnochar, tratar con borrachos y tragarse el humo de los cigarrillos hasta que por fin pudiera salir de la deuda.
“¡Te estoy esperando!”, le dijo el administrador un viernes en la tarde cuando se disponía a salir para el restaurante-bar.
“No se preocupe —respondió con el ceño fruncido—, le prometo que en el transcurso del lunes le devuelvo el préstamo”.
Hizo el anuncio confiando en que ese fin de semana le serviría para reunir, entre pago fijo y propinas, el total de las deudas pendientes, pero sólo alcanzó a cubrir el compromiso con el administrador. El resto lo guardó, para ir reuniendo el dinero de la multa, de manera que para la nueva semana no le quedaba mucho presupuesto para trasladarse en bus a la universidad y viceversa.
Dos semanas después logró reunir más de lo que necesitaba para cubrir la multa. Pero, antes de recuperarla, debió hacer una cola infinita en un banco del Centro, donde el cajero le indicó la dirección del patio donde le habían retenido la bicicleta. Pero resolvió ir al día siguiente, porque, cuando logró superar la fila, ya la tarde se estaba transformando en noche.
Al día siguiente, resolvió no ir a la universidad, con la idea de dedicarse a recuperar la bicicleta, diligencia para la cual debía tomar dos buses, pues el patio se localizaba en un barrio del extremo sur, al que arribó ya casi bordeando las diez de una mañana que parecía nublarse de manera progresiva, a medida que el bus se iba acercando al sitio.
Después de hacer otra fila kilométrica, soportar las discusiones entre policías y propietarios de vehículos, mostrar los documentos y la factura de la multa, Dairo se percató de que se acercaba un aguacero de los mil demonios. Por tanto, abordó la bicicleta e intentó cortar caminos por algunas calles que le parecieron menos congestionadas que las avenidas.
Con las primeras gotas de lluvia, alguien le gritó desde una tienda que tratara de resguardarse lo más pronto posible mientras pasaba el aguacero, dado que, en cuestión de segundos, las calles se convertirían en arroyos tan poderosos que hasta podrían arrastrar camiones de gran tonelaje.
El estudiante, aún no muy convencido de la advertencia del tendero, pidió permiso para ingresar a la terraza de una vivienda mientras observaba que la calle, aparentemente llana e inofensiva, se iba convirtiendo en una masa de aguas robustas que empujaban inimaginables desechos desde las partes altas de la ciudad; y, algunas veces, hasta cuerpos humanos, según había escuchado en los noticieros locales.
Dos horas después de haberse distraído viendo un partido de fútbol en el televisor de la vivienda, condujo con mesura entre los hilillos de agua que habían dejado los arroyos. Pero aceleró el paso cuando percibió que un grupo de tres pandilleros se acercaba con la clara intención de atracarlo. Los desconocidos corrieron a más no poder, y hasta faltaron milésimas para que lo sujetaran por el sillín, pero se detuvieron cuando divisaron una patrulla policial que marchaba en sentido contrario y a la cual Dairo le hizo señas desesperadas, que enhorabuena los uniformados entendieron.
No sin antes increparlo por andar en esos barrios con una bicicleta de noventa mil pesos, lo escoltaron hasta los inicios de la zona norte, hasta que, por fin, exhausto, con el fundillo molido y las piernas adoloridas, retornó a la pensión.
Almorzó a las cuatro de la tarde, después de una siesta reparadora. Luego, hizo varias llamadas telefónicas a algunos de sus condiscípulos más cercanos, quienes le comentaron los pormenores de las clases de la mañana y de los estragos que causó la lluvia en las zonas descubiertas de la universidad.
“Esta mañana, como a las diez, te llamó tu mamá”, le informó el administrador en cuanto vio que colgó el auricular.
—¿Y qué dijo?
—Que ya te consignó los noventa mil pesos.
Se vistió a las correndillas, pensando en retirar el dinero lo más pronto. Pero, cuando intentó salir de la pensión, encontró en la terraza a Belinda, una estudiante de los apartamentos de enfrente, quien le llamaba la atención en demasía, pero que hasta ese momento tuvo la oportunidad de un intercambio de palabras con ella.
—Contigo quería hablar—, indicó la muchacha.
—Ehh, sí, dime…
—¿A qué hora vas a la universidad mañana?
—Salgo como a las 7 de la mañana.
—¿Me puedo ir contigo?
—La verdad, no sé llevar pasajeros en la barra de la bicicleta, pierdo el equilibrio.
—No, no. Quiero que me acompañes caminando. Me gusta irme a pie, pero hay un tramo de la vía que me da un poquito de miedo.
Dairo lo pensó unos segundos, mientras veía la bicicleta estacionada en el garaje y salpicada del fango de los barrios del sur. Al mismo tiempo reparó en que las brisas de fin de año ya estaban haciendo presencia en contra del sol desalmado de meses anteriores. Así que volver a caminar no era tan mala idea, sobre todo si tenía la oportunidad de acompañar y conocer un poco más a Belinda. —Está bien —afirmó—, te acompañaré todas las veces que quieras.