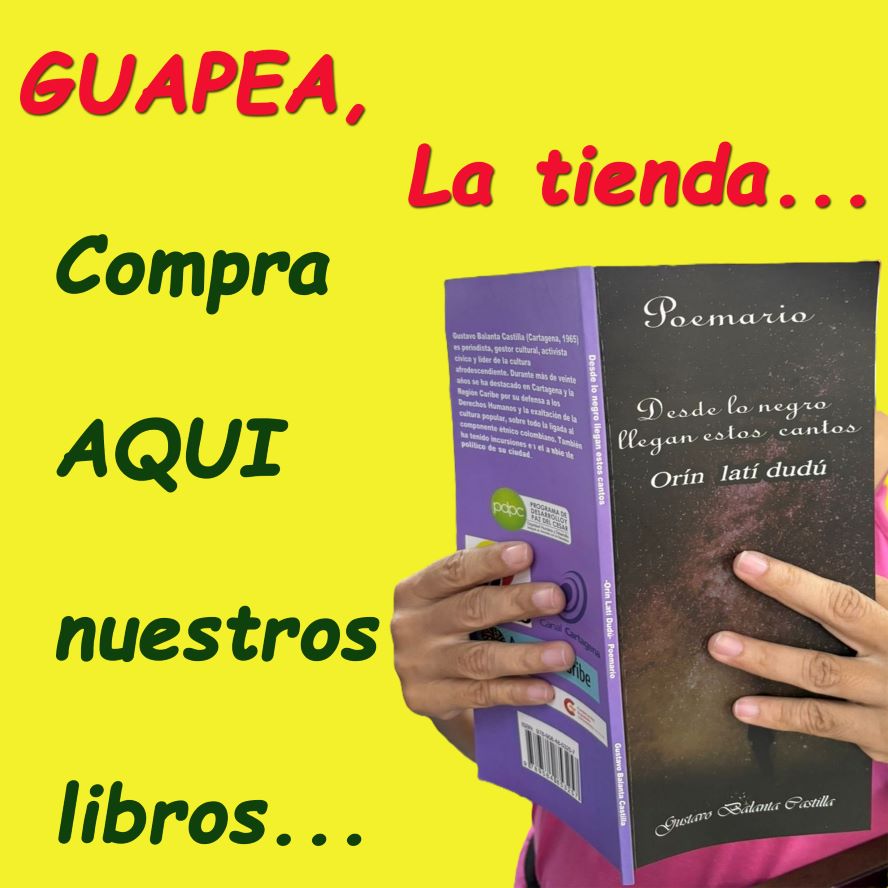Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Nos casamos en el 96. Clarissa ya había conseguido trabajo con el Estado; y yo, ya había completado unos tres años laborando en una empresa del complejo industrial que contamina las zonas rurales del norte del departamento. Por lo tanto, concretamos que ya estábamos en capacidad de endeudarnos para adquirir nuestra propia casa, independientemente de que fuera nueva o de segunda mano.
Eso de adquirir la casa era un sueño en el que coincidíamos durante nuestros años de noviazgo. Al respecto, mis argumentos tenían que ver con que no quería repetir las historias de mis siete hermanos, mis tíos y mis primos, quienes, en cuanto se comprometían en maridaje, se refugiaban en la casa materna o en la de cualesquiera de nuestros parientes, donde el común denominador era el hacinamiento, los roces de mal gusto, el chisme y el desorden.
“¡Eso no va a pasar conmigo!”, me decía insistentemente aun en épocas en que ni siquiera imaginaba de dónde saldría el dinero para comprar mi propia casa, porque apenas estaba estudiando. Pero la repetición de ese pensamiento ayudó a que se materializaran mis deseos. No al día siguiente de habernos casado —por supuesto—, pero el día menos pensado se concretó la aspiración.
Por el momento, de la iglesia salimos a ocupar uno de los últimos cuartos de la vivienda de mamá, cuya única ventana daba hacia un caño de concreto, que, de vez en cuando, emanaba un tufo de agua podrida acompañado de mosquitos negros y gordos, los cuales, por mucho que Clarissa y yo taponáramos la ventana con cuanto trapo viejo había en la casa, se colaban y nos castigaban con sus picos infectados y sus zumbidos majaderos. Ni el abanico de techo podía con ellos.
Duramos varios días luchando con los mosquitos nocturnos. Mamá nos ayudaba quemando hierbas de variadas especies, cuya humareda, según ella, ahuyentaba los insectos. Pero, en honor a la verdad, los verdugos con alas venían cada noche más enfurecidos que al principio.
El martirio acabó cuando un compañero de trabajo nos recomendó que compráramos espirales Plagatox, unas tiras de color verde dispuestas en círculos que se instalaban en una pequeña base de metal, se les encendía la punta y duraban toda la noche emitiendo un humo blanco a cuyo olor hubo que acostumbrarse, lo mismo que a recoger diariamente los círculos de color ocre que amanecían en el suelo. Pero lo importante fue que resultaron una cura efectiva contra los mosquitos.
Seis meses después nos endeudamos con un banco que nos prestó para comprar un apartamento usado y por el cual habían pasado varias familias desde comienzos de la década de los setenta. Pero estaba firme y amplio, aunque más adelante hubo que prestar dinero nuevamente para hacerle unas remodelaciones y volverlo aún más cómodo.
Pero en los primeros meses de nuestra vivienda, libramos varias luchas. No había mosquitos ni moscas, aunque sí una colonia de ratones descarados que hasta parecían mascotas adoptadas quién sabe por quién. Se metían en el closet, en la cocina, en el patio, en el cielo raso, se cruzaban de una ventana a otra y hasta se estrellaban contra nuestros pechos cuando intentábamos sacar una camisa o una blusa del ropero. Clarissa estuvo a punto de volverse loca de los nervios.
Pero nos costó combatirlos. Primero, un cuñado nos recomendó un gotero llamado Guayaquil, que era incoloro, inodoro e insípido para el paladar de los ratones, según decía la publicidad. Lo compré en una de las cacharrerías del mercado; y con él, todas las noches, dejaba regados por la casa varias tajadas de pan impregnadas.
Por la mañana amanecían los cadáveres de ratones distribuidos alrededor del pan. Pero, después de varias semanas usándolo, los roedores dejaron de caer en el engaño. Así que los panes amanecían intactos y sin ningún cadáver para celebrar.
Entonces, conseguimos una goma que debía esparcirse sobre un cartón o lámina de madera, en cuyo centro poníamos algún alimento. El remedio era funcional: amanecían los ratones pegados, pero vivos. Acto seguido había que echarles agua hirviendo o propinarles un martillazo en la cabeza. Pero dejamos esa práctica, porque por esos días Clarissa estaba iniciando su primer embarazo, y cualquier cosa le producía nauseas.
Después de que le comentamos nuestras afugias con esos intrusos, mamá nos regaló un gato negro adulto, que, además, tenía encogida una de las patas traseras, “pero es bravísimo y buen cazador”, aseguró mamá. Y no estaba mintiendo, pero lo malo fue que no estaba educado (ni a esas alturas lograríamos educarlo) en aras de que no dejara orines y estiércol en cualquier parte de la casa, con la consiguiente arremetida de sus hedores. Lo devolvimos a su antigua casa.
Los ratones desaparecieron misteriosamente cuando los albañiles cambiaron la cocina de lugar, para darle más amplitud a la sala. Asimismo, aprovecharon para cerrar con cemento todas las oberturas por donde posiblemente se metían los roedores.
Después aparecieron los murciélagos. Antes habíamos tenido indicios de esa presencia, porque, en la noche, escuchábamos ruidos raspando el cielo raso, pero creíamos que era la misma peste de los ratones. No obstante, los roedores se fueron y el rastrilleo siguió puntual, hasta que nos dimos cuenta de que desde las orillas del techo solían caerse unas bolitas negras y sólidas que resultaron ser los desechos de los murciélagos. Algunos, en el día, se veían colgados de los travesaños que sostenían las láminas de asbesto, los cuales, al igual que las paredes, estaban manchados de marrón. Había veces en que, en la noche, salían volando en mitad de la sala, buscando el balcón, para camuflarse en la oscuridad que no alcanzaba a romper el alumbrado público.
En un comienzo, mandamos a obstruir con cemento los espacios del techo por donde sospechábamos que se colaban los quirópteros, pero el remedio definitivo se aplicó cuando cambiamos el cielo raso. Aunque primero tuvimos que mudarnos para la casa de los suegros, puesto que los albañiles nos advirtieron que, cuando desmontaran las láminas de asbesto, la lluvia de mierda de murciélagos y los malos olores serían descomunales, y había que pensar en el embarazo de Clarissa y en mi sistema respiratorio que, en esos tiempos, no era tan eficiente que digamos.
Varias semanas después, cuando regresamos al apartamento, nos topamos con una maravilla radiante de baldosas de cerámica nuevas, cielo raso sintético, ventanas de vidrio polarizado y balcón ampliado a modo de terraza aérea. En fin, parecía que la incómoda época de las plagas había finiquitado definitivamente.
Pero no. Aparecieron las cucarachas. Para ese entonces, ya había nacido Desiderio José, nuestro primogénito, quien les tenía miedo, sobre todo cuando volaban. Así que primero compramos un insecticida en spray, que las aquietaba por unos cuantos días, pero después reaparecían haciendo patrullajes en el mesón de la cocina, en la estufa, en el lavadero y en el baño.
Después compramos un veneno en polvo que dejábamos en los rincones más frecuentados por las rastreras, pero un tiempo después, cuando ya Desiderio José comenzó a dar sus primeros pasos, lo descartamos por miedo a que la necedad del muchachito fuera a tener un desenlace fatal.
La solución vino cuando un compadre albañil nos recomendó ampliar la tubería del lavaplatos, que se tapaba con demasiada frecuencia, haciéndonos gastar dinero en limpiadores de cañerías. Con la remodelación de esos conductos y la eliminación del lavadero de ropa que había en el patio, se fueron las cucarachas para siempre.
Pero la celebración no duró mucho: una robusta columna de hormigas rojas surgía diariamente de algún hueco invisible del techo y se apoderaba de todo lo que estuviera a su alcance. No se podía dejar un plato de comida destapado (y aun con tapa), porque a los pocos segundos estaba enrojecido por la avanzada de los minisoldados.
Un día que andaba por el Centro Histórico en busca de otra cosa, pasé de casualidad por un sitio de ventas estacionarias, en una de las cuales estaba un viejo setentón ofreciendo unas barras de color blanco, parecidas a las tizas que se utilizaban en los colegios de mi infancia.
De hecho, el producto se llamaba así: “tiza china”. El oferente aseguraba que eran eficaces contra cualquier tipo de hormigas. “Lléveselas —me dijo con determinación—; y si no le sirven, le devuelvo su plata”. Ante esa estrategia promocional tan garantista no tuve ni la menor duda de que debía llevar el producto, que, en efecto, alejó a las hormigas me imagino que hacia otras cocinas aún vírgenes de la cuadra.
Creo que la experiencia con los diferentes bichos que nos tocó lidiar durante varios años, nos dio autoridad para asesorar a varios vecinos, parientes y compañeros de trabajo. Por ejemplo: a uno de mis hermanos se le colaban las ratas en la cocina; y evacuarlas se convertía en todo un operativo que lo dejaba exhausto por cuenta de la astucia impredecible de esos animales.
A él le ayudamos a instalar una malla de hierro sobre el respirador de la cocina y así se redujo la molestia.
Una vecina, quien tenía un árbol de ramas copiosas en la terraza, se estaba enloqueciendo con el tufo de los residuos intestinales que le dejaban diariamente los gatos. La recomendé echar agua de creolina, pues me acordé que, años atrás, papá rociaba esa mixtura en todo el exterior de nuestra casa; y, mágicamente, los gatos, con su miasma irrespirable, se escabulleron de manera definitiva.
Un tiempo después, dimos el apartamento en arriendo y nos mudamos para una vivienda que el Estado le dio a Clarissa por sus quince años de servicio. En esa casa (supongo que por ser nueva) no había plagas, pero ya teníamos dos hijos amantes de los animales, a quienes hubo que comprarles una perra pequeña; y después, una grande. Ambas tienen la casa llena de pelos que se desparraman por las ventanas, se cuelan en los estantes de ropa, se meten en el baño, invaden las camas, se pegan en los acondicionadores de aire, se meten en la lavadora y se esparcen con la brisa de los abanicos de parales.
Cada cierto periodo las enviamos a la peluquería canina, pero más duramos pagando el servicio que el pelo creciendo y colándose por todas partes. Alguien nos recomendó un jarabe llamado Mirrapel, que les detiene la caída del pelo, sobre todo en las épocas de calor intenso, pero el potaje sólo funciona por unos cuantos días hasta que la invasión vuelve por sus fueros.
La solución más efectiva (¿o más facilista?) sería deshacerse de las perras, pero ambas poseen una sonrisa amorosa que hacen que Clarissa y yo nos aguantemos la intromisión del pelo, a cambio de ese cariño de ocho patas.