𝐌𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐫 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐬𝐚. 𝐄𝐧 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Te escribo sin animadversión, pero con el desconcierto que produce ver cómo alguien que representa un símbolo de cultura y elegancia decide convertir su voz en una extensión del ruido que tanto daño nos ha hecho. Casi nadie te conocía, pero tus palabras se encargaron de presentarte, malamente, ante el país con una claridad que ninguna corona puede disimular.
Tu comentario no fue una ocurrencia ligera. En Colombia, una frase que menciona una bala no se recibe como una broma; aquí las balas han dejado huérfanos, cementerios y silencios. Cuando usas ese lenguaje, incluso en tono de chanza, lo que haces es reavivar una memoria que el país aún intenta cicatrizar. No es un asunto de censura ni de persecución ideológica sino de responsabilidad mínima con la historia de un pueblo marcado por la violencia.
¿Dices que te quieren callar? No, nadie te quiere callar. Lo que muchos te están recordando es que hablar no es lo mismo que disparar palabras sin medir consecuencias. La libertad de expresión no se extingue cuando se te pide respeto, pero se fortalece cuando la usas con criterio. Si confundes el límite entre la opinión y la agresión, no estás defendiendo un derecho, estás degradando su sentido.
No fuiste víctima de una inquisición moderna. Fuiste protagonista de una vieja escena nacional: la del personaje que lanza una frase violenta, se regodea en la polémica y luego se presenta como mártir de la libertad. Es una fórmula conocida y rentable en redes, pero empobrecedora en términos éticos. Las sociedades no se elevan cuando la insolencia se disfraza de pensamiento crítico.
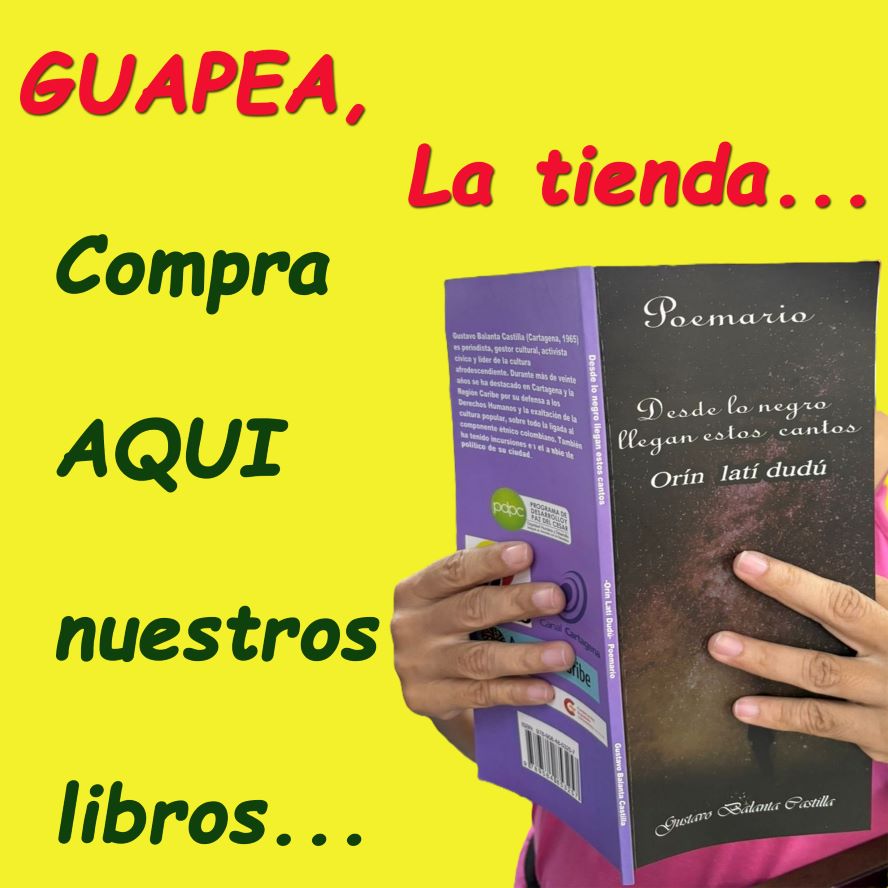
Tú creciste en una región que ha sufrido y resistido más que muchas otras. Una tierra que intenta, desde hace décadas, desprenderse del estigma del “plomo y la berraquera”. Por eso resulta más triste ver que una mujer joven, educada, con cámara y micrófono, repita los mismos códigos de la cultura traqueta y paraca que tanto daño hizo: la exaltación de la violencia como símbolo de poder, la burla como forma de autoridad y el desprecio como argumento.
En tu defensa dijiste que sólo estabas “haciendo preguntas”. Pero las preguntas, cuando sugieren muerte, no son inocentes. En este país, donde a líderes sociales los asesinan cada semana, no hay margen para la ironía armada. Nadie te pedía neutralidad, te pedían sensatez. Podías disentir con altura, denunciar con inteligencia y cuestionar con elegancia. Pero elegiste el lenguaje del matón, no el del ciudadano.

Ser reina —aunque el título suene anticuado— implicaba representar la mejor cara de tu gente: la educación, la empatía y el respeto. Sin embargo, cuando tu voz alcanzó las cámaras, no hablaste de cultura, ni de equidad, ni de país. Hablaste de balas. Convertiste la plataforma en un paredón simbólico. No importa si lo dijiste entre risas: el tono no borra el contenido.
Después vino el papel de víctima. Dijiste que la sociedad no soporta una mujer con opinión. Error. Lo que la sociedad no soporta es la banalización de la violencia. Mujeres con opinión hay muchas, y admiradas; lo que las diferencia de ti es que ellas no necesitan invocar el plomo para hacerse oír. No es cuestión de género ni de ideología: es de decencia.
Lo más grave no es que lo dijeras sino que no lo entiendas o te hagas la que no entiende; y que sigas convencida de que lo tuyo fue valentía, cuando en realidad fue torpeza. En un país donde la palabra ha sido usada para justificar tantas muertes, insistir en el derecho a decir “bala” como quien dice “pan” es una muestra de ignorancia histórica. El verdadero coraje, reina, no está en hablar sin miedo sino en hablar con conciencia.

Quizá algún día comprendas que no se trata de callar sino de elevar el nivel del diálogo, que la libertad no te da licencia para degradar al otro, que el humor no se construye sobre la herida del país y que la elegancia no se mide por la corona sino por la capacidad de pensar antes de hablar. Si lo logras, tal vez entonces, sin necesidad de reinado ni aplausos, empieces a representar algo más valioso que la belleza: la madurez.


