𝐒𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨́ 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐫𝐚𝐳𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐞́𝐭𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 𝐲 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Desde que el Estado colombiano decidió crear leyes étnicas, para proteger a las comunidades históricamente menos favorecidas (específicamente a indígenas y negros), también surgió un personaje que aprendió a explotar ignominiosamente esos intentos de reivindicación.
Se trata del “afroconveniente”, cuya naturaleza no es tan fácil de identificar, precisamente, porque también aprendió a camuflarse muy bien en el ambiente de las gestiones raciales, aunque con el único objetivo de acceder al poder en cualesquiera de sus formas, llámese ministerio, senado, cámara de representantes y demás instancias de mando.
No obstante, revisando datos y analizando ciertos comportamientos, me aventuro a describir a este espécimen con la esperanza (y perdónenme la pretensión) de que de ahora en adelante sea más fácil de distinguir y cuestionar seriamente.
Aquí va:
El afroconveniente (el que se las pica de negro cuando le conviene) suele presentarse como heredero directo de todas las injusticias, aunque rara vez pueda mostrar vínculos reales con los territorios donde esas injusticias siguen ocurriendo. Habla desde tarimas, no desde comunidades. Dependiendo de donde esté, se reconoce como negro o lo esconde: si está con los blancos poderosos, guarda silencio. Pero cuando presiente que no inspira confianza entre la etnia afro, saca a relucir a un supuesto abuelo o bisabuelo negro.
Es profundamente esnobista, aunque simule lo contrario. Su estética no es identidad sino vestuario. Se pone los atuendos afros cuando hay cámaras y se los quita cuando hay poder blanco. Ante el lente, viste telas simbólicas, collares ancestrales y peinados ensayados. Se fotografía comiendo lo que llama “comida tradicional”, aunque la tradición sólo le dure lo que dura una sesión. Baila champeta, cumbia y chirimía con torpeza teatral, no como quien pertenece sino como quien interpreta. Su cuerpo no recuerda, actúa.
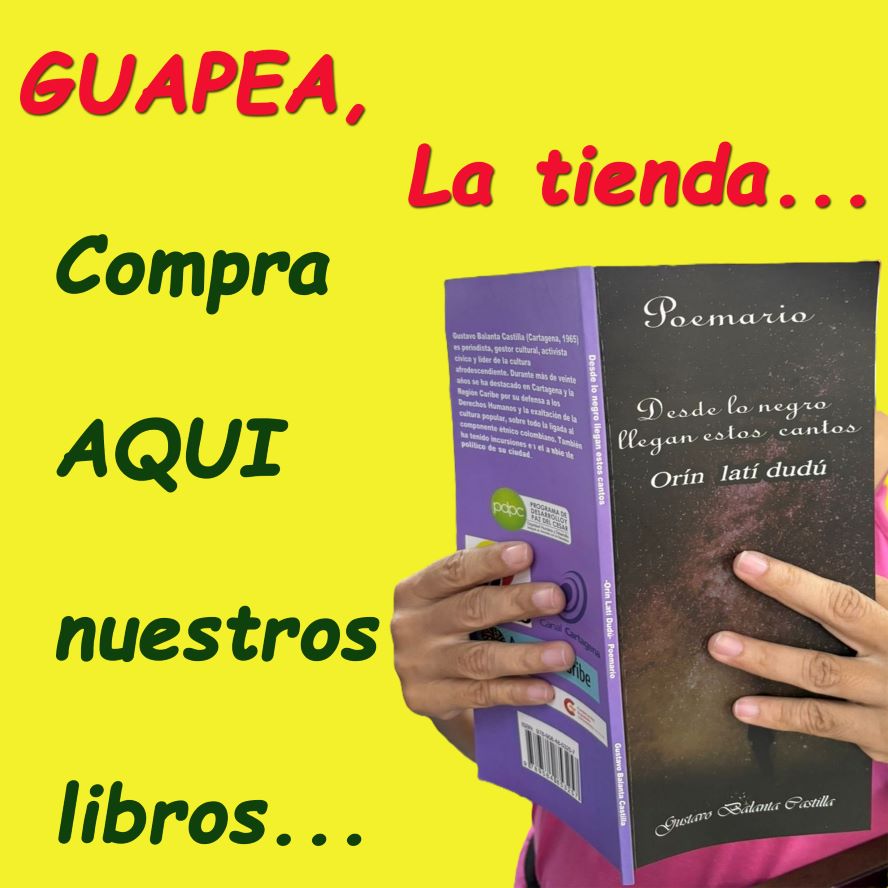
Se abraza con ancianos y niños porque funcionan muy bien en el encuadre. La ternura se le vuelve utilería. La vulnerabilidad ajena le sirve de legitimación. Pero su máscara se evapora en otros salones. Frente a los blancos poderosos abandona la parafernalia, cambia el tono, el cuerpo y el lenguaje. Es decir, se vuelve neutro, institucional y aceptable.
Allí no invoca ancestros ni tambores. Habla de gestión, de indicadores y de oportunidades. Su supuesta identidad queda guardada como un traje que sólo se usa en fechas especiales. Para él, lo afro es un recurso escénico, no una forma de vida. Es capital simbólico que se invierte donde rinde y se oculta en donde fastidia.
Ese doble registro delata la impostura. Quien vive una identidad no la apaga según el público; quien la usa, sí. De ese modo, el esnobismo del afroconveniente no es aspiracional sino calculado; y en esa plasticidad interesada se pierde lo esencial, pues la dignidad no necesita escenografía ni la cultura auténtica se enciende y se apaga según quién observe.
El afroconveniente vive en formación permanente, pero no por vocación intelectual. Acumula cursos, maestrías y cátedras con un objetivo claro: cumplir el perfil que habilita el acceso a cargos diseñados para llenar la cuota étnica. No estudia para pensar mejor sino para encajar. Su currículo es una llave burocrática. Aprende el lenguaje correcto, las siglas precisas y los enfoques de moda. Se especializa en saberes que tranquilizan conciencias: gestión diferencial, enfoque étnico, inclusión participativa y todo aquello que el poder espera oír para sentirse justo sin dejar de mandar.
En el fondo, entiende bien la lógica. Sabe que a los blancos poderosos no les incomodan los negros preparados, siempre y cuando sean previsibles. Más claro: no les molestan los negros, siempre y cuando no jodan con sus pretensiones reivindicatorias. Por eso, el afroconveniente cultiva la mansedumbre como habilidad política. No confronta estructuras ni cuestiona jerarquías. Más bien traduce demandas en términos aceptables, desactiva conflictos y suaviza tensiones.
Este personaje aprende a arrodillarse sin que parezca sumisión. Lo llama diálogo institucional, gobernabilidad y madurez política. Sabe que eso abre puertas que la dignidad cerrada no siempre abre. Acepta ser representante sin representar, funcionario sin comunidad y vocero sin mandato; y a cambio recibe estabilidad, visibilidad y progreso material.
En estos casos, el ascenso personal sustituye la transformación colectiva, el puesto se vuelve meta; y la causa, pretexto. Así, la cuota étnica deja de ser mecanismo reparador y se convierte en premio al más dócil. No al más comprometido, no al más legítimo sino al más funcional. El afroconveniente entiende esa regla no escrita y la cumple con disciplina, no porque la crea justa sino porque la considera rentable; y en esa transacción silenciosa, el poder consigue lo que siempre ha querido: diversidad sin incomodidad y representación sin conflicto.

El lenguaje del afroconveniente es solemne y cargado de palabras mayores, pero pobre en hechos. Invoca la memoria, aunque no construye futuro. Repite consignas aprendidas en talleres, no saberes nacidos de la experiencia colectiva, del roce con el populacho, pues confunde liderazgo con visibilidad. Cree que tener micrófono equivale a tener respaldo. Habla en nombre de muchos sin haber escuchado a casi nadie.
Su relación con el Estado es íntima y pragmática. Denuncia al sistema mientras negocia con él. Se declara incómodo, pero siempre está bien acomodado. Cuando le piden cuentas, responde con acusaciones. Convierte cualquier crítica en prueba de persecución. Como dicen los gringos, “saca la carta negra” (the black card). No acepta su mediocridad o corrupción, pero sí argumenta que “me están atacando por ser negro”.
El afroconveniente no rinde informes, rinde discursos. No muestra resultados, muestra agravios. Así prolonga su papel y posterga cualquier evaluación. La comunidad aparece en su relato como telón de fondo, nunca como sujeto activo. Es una presencia abstracta que legitima, pero no decide. Habla mucho de inclusión y poco de participación.
Su indignación es puntual y selectiva. Se enciende donde hay visibilidad y se apaga donde hay trabajo silencioso. No acompaña procesos largos, sólo causas rentables. Suele confundir reivindicación con privilegio. Exige trato preferencial en nombre de la historia, pero reproduce exclusiones en el presente.
En los espacios donde manda, imita los mismos vicios que dice combatir: clientelismo con otros nombres, lealtades compradas con retórica y silencios negociados. Sabe que la afroconveniencia no transforma estructuras, las decora. Cambia el lenguaje, no las prácticas. Renueva consignas, no relaciones de poder.

Mientras tanto, las luchas reales, las de los verdaderos líderes, quedan desgastadas. Cada impostura del afroconveniente debilita una causa legítima. Cada vocero falso empuja al escepticismo. En consecuencia, los liderazgos auténticos pagan el precio: son confundidos, ignorados o desplazados por quienes saben moverse mejor en oficinas que en barrios.
En resumen: siempre que se dice que uno de los rasgos más negativos de la sociedad colombiana es el oportunismo, ténganlo por seguro que el afroconveniente carga con buena parte de esa mala fama.


