𝐄𝐥 𝐡𝐮𝐦𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐬𝐚. 𝐄𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐩 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐲, 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨́ 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐞𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐲 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚. 𝐀𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐚 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐚, 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐦𝐨, 𝐲 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐨́ 𝐬𝐮 𝐚𝐥𝐦𝐚.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Alguna vez el humor colombiano fue una fiesta de esquina, un juego de ingenio, una pausa necesaria en medio de la tragedia. Nacía del habla viva, de la exageración costumbrista, de la picardía que no ofendía, del cuento que se iba armando entre carcajadas y gestos. Pero hoy el paisaje cambió: el “stand up comedy” se apoderó del chiste colombiano; y lo hizo con la prisa de quien viene a vender, no a reír.
En todas partes aparecen comediantes nuevos. Basta abrir TikTok para tropezar con uno, dos o tres. Todos con el mismo micrófono, el mismo tono de voz y las mismas pausas ensayadas. Quieren pareceres espontáneos, pero suenan a libreto memorizado. Quieren pareceres auténticos, pero repiten fórmulas que ya vimos mil veces. Y el público, saturado, apenas sonríe y pasa al siguiente video.
El humor, que era un acto de comunión, se volvió una estrategia de marketing. Ya no importa tanto la risa sino la monetización. Todo está calculado para que el chiste dure lo justo, para que el algoritmo lo premie, para que el público no deslice el dedo hacia arriba. No hay pausa ni picardía: hay prisa.
En la Región Caribe, donde el chiste tenía olor a esquina y a ron de sábado, la situación se volvió curiosa. Los cuentachistes de antes, aquellos que hacían reír sin esfuerzo, ahora intentan hablar en inglés sin saberlo. Convirtieron el chiste corto en monólogo largo, y le agregaron a la fuerza palabras como “mondá”, “verga” y “culeo” para arrancar la mueca (que no risa) fácil. Pero se nota la incomodidad: el traje del stand up les queda grande y ajeno.

El humor costeño siempre tuvo ritmo propio. Era rápido, certero y espontáneo. No necesitaba luces ni escenografía, apenas un público dispuesto y una historia sabrosa. En cambio, hoy muchos intentan “hacer stand up” porque creen que eso da estatus, como si el micrófono fuera un trampolín a la fama. Y al hacerlo, pierden la naturalidad que los hacía únicos.
No hay que hablar inglés para ser gracioso. Ni copiar fórmulas extranjeras para sonar inteligentes. El chiste de tienda, el cuento de barrio y el apodo ingenioso, tienen más verdad que mil monólogos importados. El humor del Caribe era genuino, porque no pretendía nada. Nacía del calor, de la lengua viva y de la mirada burlona ante la desgracia.
En el interior del país, la historia no es mejor. Los humoristas cachacos —hombres y mujeres— parecen girar sobre los mismos tres temas: sexo, plebedades y burlas a los costeños y a los chocoanos. Uno les quita esos tres elementos, y se les acaba el show. Claro, es que toda esa retahíla está envuelta en un aire de falsa irreverencia; y lo que alguna vez fue ironía, se convirtió en rutina cansona y en chiste repetido que ya no provoca ni una sonrisa.
Es triste ver cómo el humor se ha ido uniformando. Da igual si el comediante es de Bogotá, Barranquilla o Medellín: todos hablan igual, se visten igual y usan los mismos gestos. La diversidad que alguna vez fue la riqueza del humor colombiano se perdió bajo una capa de globalización y oportunismo.
Antes, un humorista observaba la vida. Miraba el entorno, captaba los detalles y escuchaba cómo hablaba la gente. Ahora observa los números: vistas, seguidores y likes. El público dejó de ser una masa de gentes y se volvió mercado. Y la risa, que era un acto de complicidad, se volvió mercancía.
No es que ganar dinero esté mal. El problema es cuando el dinero se vuelve la única razón. El humor auténtico no nace de la codicia sino del asombro. Quien hace reír por necesidad económica termina repitiendo lo que vende, no lo que siente. Y esa diferencia, aunque sutil, se nota.
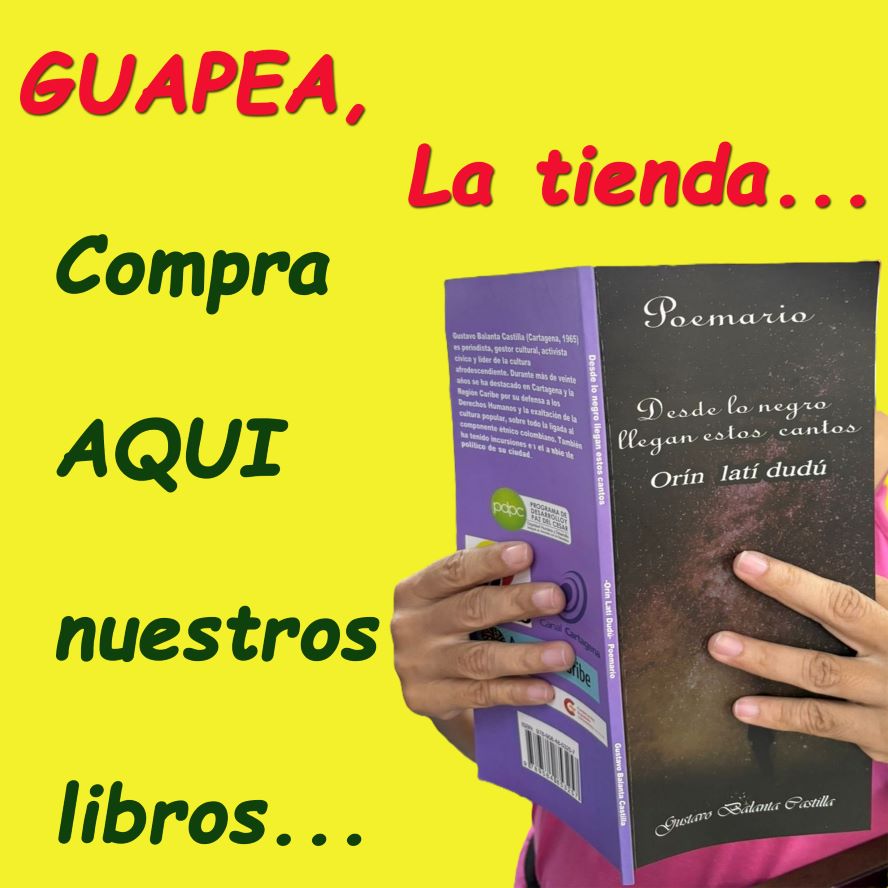
Tal vez por eso uno se cansa. Uno abre TikTok y ve al humorista de turno gritando, gesticulando y llenando el silencio con procacidades, para que no se note la falta de gracia. Y sin pensarlo, pasa el video. No hay enojo ni desprecio del espectador, sólo cansancio. Un cansancio que viene del ruido y de la falta de verdad.
El humor colombiano (que alguna vez fue popular, sin ser vulgar; crítico, sin ser amargado; y alegre, sin ser superficial) hoy parece atrapado entre la imitación y la saturación. Todos quieren ser graciosos, pero pocos se toman el trabajo de entender por qué reímos.
Hay una diferencia grande entre hacer reír y hacer ruido. El ruido se olvida, la risa verdadera se queda. El ruido busca aplausos inmediatos; la risa sincera deja un eco, una reflexión o un gesto de complicidad. De ese humor, del que nos hacía pensar sin darnos cuenta, queda poco.
Quizás el problema no es el stand up comedy en sí, sino el modo en que lo sacamos del escenario anglo. Lo imitamos sin entender su contexto, sin mezclarlo con nuestra esencia. Lo volvimos una moda más, una etiqueta para sentirnos actualizados. Pero el humor no se impone: se cultiva.
Los buenos humoristas no necesitan disfrazarse de “standuperos”. Les basta con mirar la vida con ironía y ternura. Les basta con hablar como hablan los suyos, sin miedo a parecer simples. Porque lo simple, cuando es verdadero, tiene más poder que lo sofisticado.
En los barrios, en las cocinas, en las parrandas, todavía hay quienes conservan ese humor limpio y natural. No necesitan cámara ni micrófono. Sólo necesitan oyentes dispuestos. Ellos siguen siendo los verdaderos guardianes de la risa colombiana.
El resto, los que buscan viralidad, pasarán pronto. Porque el público, tarde o temprano, se cansa del ruido. Lo efímero nunca compite con lo genuino. Y cuando todo se vuelve comedia, ya nada hace reír.

Quizás algún día volvamos a reír sin cámaras, sin luces y sin hashtags. Reírnos por placer, no por algoritmo. Reírnos como antes, de nosotros mismos, sin miedo ni cálculo. Porque el humor verdadero, el de antes, el que hacía pensar y aliviar, no necesitaba monetizar nada: sólo necesitaba corazón.


