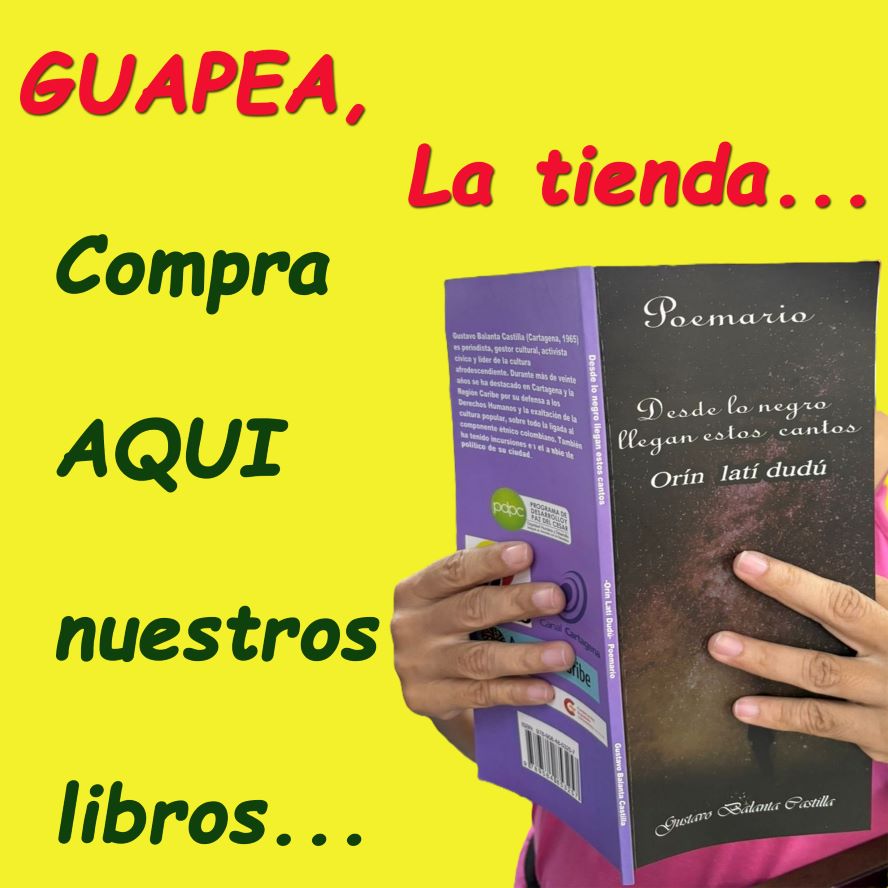𝐂𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨, 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨: 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨; 𝐲 𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢́𝐚𝐧 𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬 𝐲 𝐳𝐚𝐩𝐚𝐭𝐨𝐬, 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐚. 𝐍𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞́𝐥 𝐲 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐬𝐨.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Un sábado, como a las 2 de la tarde, mamá y yo salimos para el mercado, que quedaba a unos pocos pasos de la calle de la Sierpe, donde vivíamos. Nunca supe qué buscaba mamá, pero dimos varias vueltas entre las colmenas construidas a orillas de la bahía, entramos a varias cacharrerías y, por último, subimos al segundo piso de un edificio de estilo colonial.
Era un pasaje atiborrado de ventas de ropa y zapatos. No emanaba el olor a carnes, sangre y fango de los puestos de la calle Larga y del Arsenal. Más bien olía a cueros, a cartones y a telas recién desempacadas.

No bien nos habíamos acomodado en el sitio cuando, de un momento a otro, se precipitó un aguacero terrible que, en cuestión de segundos, invisibilizó el paisaje exterior que unos minutos antes vimos a través de las ventanas bordadas de calados.
A duras penas se divisaban las carpas negras de los camiones atascados, la gente corriendo, los buses recogiendo pasajeros en el Muelle de los Pegasos y las palmeras del Parque del Centenario agitándose bajo la violencia de los vientos que estrellaban las aguas sobre las paredes de las edificaciones cercanas.
Adentro, la estrechez del recinto y el apretujamiento de los cuerpos favorecía el aumento de las oleadas de calor que resistían el insuficiente girar de los abanicos de techo. Algunos hilillos de agua se colaban por los rincones, trazando riachuelos sobre las baldosas y entre los pies enzapatados que pugnaban por evadirlos.
Entonces la vi.

Aparentaba unos 20 o 22 años. Tenía un rostro hermoso de rasgos indígenas, cabello negro y largo hasta la cintura. Lucía una camisa de mangas largas y flores estampadas. Un pantalón grueso y ceñido resaltaba cuerpo y piernas bien esculpidos. Estaba a medio sentar en un banquillo de madera de patas largas y base redonda, desde el cual estiraba las piernas para tocar el suelo con la punta de los tacones, también largos y filudos.
Pero algo me llamaba la atención: su rostro reflejaba angustia, fastidio, espera, preocupación. No hablaba con nadie. Miraba con frecuencia desesperada hacia los calados. Movía el cuerpo sin levantarse del banquillo. Levantaba los pies apuntando hacia el techo sobre sus tacones. Miraba la escalera de concreto y giraba nuevamente hacia los calados.
Yo no dejaba de mirarla. Pensé en decirle a mamá que le preguntara qué le pasaba, pero no lo hice. No sé cuánto duré observándola, pero cuando aparté la vista vi cómo se abarrotaba la escalera de gentes que huían de la tempestad.

Una hora después, la lluvia fue disminuyendo. Algunos decidieron salir a la calle en medio de la llovizna, caminando a prisa, encorvados y en puntillas. Otros, esperaban que escampara completamente. La muchacha del banquillo seguía con el rostro apesadumbrado y moviendo la cabeza entre los calados y la escalera. A veces me daba la impresión de que también quería marcharse antes de que escampara completamente, pero tal vez no lograba decidirlo del todo.
Después me percaté de que mamá no estaba entre los que esperaban que el aguacero se alejara de manera definitiva: compró un paraguas, lo desempacó, me tomó de la mano y nos lanzamos a la calle poblada de charcos y corrientes negruzcas que se deslizaban entre los bordillos y las vías.
De vez en cuando, yo miraba hacia atrás con la esperanza de ver a la muchacha del banquillo enfrentando los filamentos de agua que aún insistían en mojar la ciudad. Pero no la vi. Nunca más en mi vida volví a verla.
Durante el transcurso de más de cincuenta años he imaginado lo que pudo haber ensombrecido el estado de ánimo de esa muchacha. Primero: la dejó plantada un desalmado que le prometió zapatos o ropa. Segundo: el enamorado tuvo toda la intención de cumplirle, pero el aguacero se lo impidió. Tercero: ella tenía pensando reunirse con alguien en los centros financieros de La Matuna, pero la tempestad le arruinó el encuentro. Después, supongo que salió del edificio bajo la lluvia incipiente en dirección al Muelle de los Pegasos, con la intención de tomar un bus que la regresara a su barrio de los extramuros, donde debió sortear charcos, arroyos y manjoles rebosando aguas mal olientes que incrementaron su rabia.

Con el tiempo, los escenarios fueron cambiando: ya no existe el mercado; y el edificio donde vendían ropas y zapatos, está ocupado por una universidad privada. Nunca más he entrado en él y mucho menos al segundo piso. Me pregunto por qué, y me respondo que hay muchos sitios de esta ciudad en los que nunca he tenido nada que hacer como para tener que visitarlos, así sea sólo por curiosidad.
Nunca más he visto a una muchacha parecida a la del banquillo, pero ahora imagino que debe ser una abuela cercana a los ochenta años y con nietas de cabellera negra, larga hasta la cintura, cuerpos de reinas del nuevo milenio y rostros morenos con trazos indígenas.
Lo único cierto y concreto es que esa muchacha siempre regresa en algunos de mis recuerdos con la misma angustia, el mismo desespero y los mismos tacones sosteniendo sus pies pequeños, los mismos ojos aindiados penetrando los calados y con ganas de partir de ese lugar que la protegía del torrencial aguacero de ese sábado ya lejano.
He creado imágenes de ella explicándole a mamá el origen de sus afugias, pero de pronto rememoro que esa parte del drama nunca llegó a cumplirse, sólo por obra y gracia de mi timidez o de mi negligencia.
En todo caso, la muchacha del banquillo (si es que aún vive) es posible que se haya multiplicado en una estirpe de muchachas bellas y fuertes, a quienes les deseo que nadie les haga esperar en los banquillos de algún mercado enloquecido por una tormenta, como la que nos dañó un sábado a mamá y a mí.