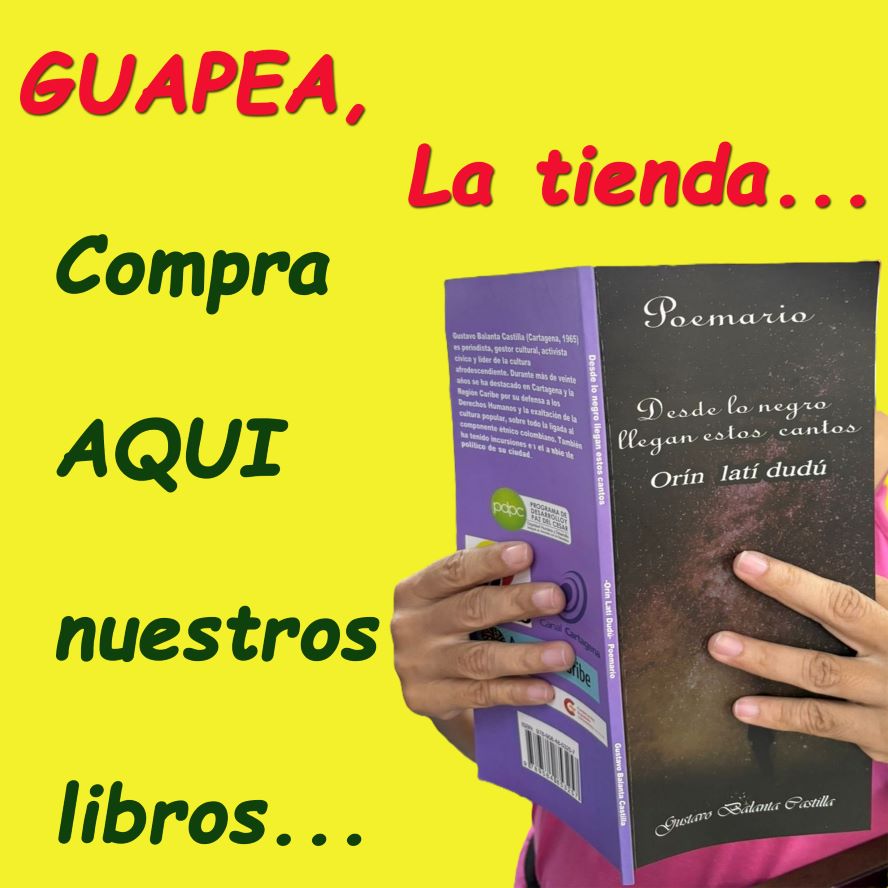𝐋𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐢́𝐬, 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢́𝐚 𝐲 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐫𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨𝐬. 𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚, 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐫𝐚́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Cuando yo estaba pequeño, más de una vez escuché hablar sobre el mal trato a los negros en Estados Unidos, y hasta me conmoví con películas televisivas como la vida del predicador Martin Luther King, la de Malcom X, la de Rosa Park, la serie “Raíces” y las protestas de Mohamed Alí en contra de un gobierno que quería obligarlo a guerrear por un país que nunca lo apoyó ni respetó los derechos civiles de la comunidad afro.
Esas historias me conmovieron tanto que no demoré en interiorizar compasión y solidaridad por esos hermanos de etnia, cuyos músicos y deportistas gozaban (y aún gozan) de mi completa admiración. Pero muchos años después, cuando visité Washington, Nueva York y San Francisco sufrí un choque violento al ver de cerca la displicencia, arrogancia y altivez de algunos negros gringos mirando a los latinos por encima del hombro, aunque tuvieran el mismo color de piel de los nietos del continente africano.
En un principio creí que se trataba de malas percepciones de mi parte, pero poco a poco fui recibiendo informaciones de otros latinos, quienes me corroboraron que, en efecto, los negros gringos pueden haber sufrido muchas discriminaciones en el pasado y en su propio país, pero cuando les toca tratar con latinos, asiáticos y judíos pobres la prevención y la antipatía se les desbordan por los poros de manera inocultable. Es decir, la empatía que yo había cultivado en mi corazón desde muy joven se pulverizó al no sentir reciprocidad de parte de quienes creía mis iguales.
El desprecio se siente en todas partes: en los almacenes, en las farmacias, en los hoteles, en el metro, en los teatros, en los restaurantes… Es como una presencia densa que choca en los momentos menos esperados y contradice el sentimiento de diáspora que uno aprende a cultivar en su propio país y que cree que le servirá de mucho cuando se encuentre con los mismos negros que compadeció a través de la televisión, el cine o la literatura. Al contrario: fue muy poco de eso lo que vi entre el populacho de Estados Unidos.
Entonces me dije: pueden ser negros, pero de todas maneras son gringos; y, al igual que los gringos blancos, crecen creyendo que el mito de que en verdad Estados Unidos es el país más importante del mundo, premisa que supuestamente les da licencia para ningunear a cualquier tercermundista, sobre todo si no tiene plata. Y eso creo que explica suficientemente el por qué algunos gringos negros, cuando vienen de turistas a Cartagena, creen que pueden hacer o decir lo que les venga en gana, auspiciados —por supuesto— por la lambonería de los dueños de los grandes negocios del Centro Histórico, quienes no pueden ver extranjeros con dólares o euros, porque de inmediato se les derriten las nalgas de emoción.
Sin embargo, no sería justo afirmar que todos los negros de Estados Unidos tienen esa mala actitud contra los extranjeros pobres. También debo reconocer que me encontré con algunos negros amables, solidarios y muy respetuosos, quienes me explicaron que, lastimosamente, las maneras displicentes de muchos de sus coterráneos (principalmente del pueblo raso) tienen mucho que ver con el ambiente cultural en el que nacen, crecen y se desarrollan.
Uno de esos factores culturales es, indiscutiblemente, el cine, dado que Hollywood convirtió el sufrimiento negro en épica y al latino lo diseñó como un ruido de fondo y de estereotipo funcional; y esa diferencia se filtra en la vida cotidiana, pues a nosotros nos enseñaron a admirar y a compadecer, mientras que a ellos los instruyeron para desconfiar del que llega.
Los gringos negros (al igual que los blancos) desde edades muy tempranas están oyendo decir que los latinos llegan a ensuciar su país, a robar, a traficar con drogas, a prostituirse, a desordenarlo todo, a reducirles posibilidades laborales y a congestionar aún más los espacios que deberían pertenecerles únicamente a ellos.
El cine hizo su parte durante el siglo XX, pues la figura del latino era siempre la del mafioso estridente o el segundón medio bruto que siempre acompañaba al chacho blanco, bonito, macho, poderoso y, desde luego, gringo. Ese imaginario también lo recibieron los gringos negros a través de sus televisores y salas de cine.
Además, saben que hacen parte de una comunidad que se percibe en todas partes como potentada, lo que deja claro que ser negro estadounidense no anula la pertenencia al poder. En las grandes ciudades de Estados Unidos eso se percibe con claridad. Hay conciencia de ciudadanía plena, de derecho a ocupar el espacio y de autoridad simbólica frente al extranjero.
El latino, en cambio, entra como figura secundaria por su acento, por los trabajos que ejerce y por simple sospecha. No forma parte del relato fundacional, no tiene estatua ni fecha conmemorativa y su historia no ha sido elevada a mito nacional.
Frente al extranjero pobre, la pertenencia nacional gringa pesa más que cualquier afinidad étnica. De ese modo se entiende que un negro estadounidense pueda mirar por encima del hombro a un latino sin sentir contradicción alguna, pues no está traicionando nada. Está actuando como ciudadano de una potencia y su pasaporte precede a la historia personal.
Incluso cuando el trato es correcto, se percibe la distancia; y eso se nota en el tono, en el gesto y en la prevención. No es hostilidad abierta, no; es frialdad aprendida. Una manera de marcar territorio sin decirlo. Con el tiempo, uno entiende que no se trata de individuos aislados sino de un clima. De un modo de ver al otro que se filtra en lo cotidiano. No hace falta el insulto. Basta la certeza de no pertenecer.
Así que cuando esos mismos negros gringos salen de su país, esa lógica no desaparece, pues viajan sabiendo que representan algo fuerte y eso hace que en el Caribe no se comporten como descendientes de esclavos sino como ciudadanos de un imperio. Y ahí mismo se derrumba la idea de una hermandad automática basada en la piel, debido a que la experiencia demuestra que la nacionalidad manda más que la genealogía y el poder organiza las miradas.
Al final, el latino aprende tarde, pero aprende. Entiende que la solidaridad no es un reflejo natural ni una deuda histórica. Es una decisión. Y no todos están dispuestos a asumirla.
Queda claro entonces que la experiencia compartida de la discriminación no genera, por sí sola, solidaridad, pues la historia no crea alianzas automáticas sino posiciones, y cada posición defiende su lugar.
Al respecto, no creo salirme del tema si expongo una anécdota que me contaron unos colegas afrocolombianos, quienes asistieron a un congreso étnico en el interior del país. Desde antes de llegar creyeron que todo sería armonía entre hermanos de sufrimiento histórico, pero lo que se encontraron fue con la hostilidad y el ninguneo de algunos grupos indígenas.
Claro, es que los indígenas, en ese contexto, no estaban operando desde la ética del sufrimiento compartido sino desde la defensa del territorio simbólico. Para ellos, el evento étnico no era un espacio neutral de “minorías” sino un escenario donde se disputaba visibilidad, legitimidad y voz frente al Estado colombiano y frente a otros grupos.
Esto último revela algo difícil, pero real: las jerarquías no desaparecen dentro de los márgenes, sólo se reorganizan. Cada grupo aprende a proteger su relato, su cuota de reconocimiento y su derecho a hablar primero. Cuando alguien externo entra, incluso si también ha sido históricamente golpeado, se le percibe como competidor. Por eso la desilusión es tan fuerte. No nace del rechazo en sí sino de la ruptura de una ilusión moral: la idea de que el dolor crea comunidad. Pero muchas veces lo real es que, en la práctica, crea fronteras más vigiladas.