𝐍𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐦𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐞 𝐚𝐟𝐚́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐭𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐨́𝐥𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐢𝐨, 𝐬𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐚 𝐯𝐞𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Tengo un par de amigos que sólo estudiaron Comunicación Social y Filosofía, respectivamente, pero su amor por los libros, la investigación y la conversación con todo tipo de gentes los ha llevado a asesorar tesis, crear pensum en diferentes planteles educativos y a localizar referencias bibliográficas, para que otros puedan sustentar con excelencia las investigaciones que emprenden.
Asimismo, han publicado libros, artículos y ensayos iluminadores sin más armas que su pasión, su vocación de servicio y su entrega por el conocimiento que se comunica sin mezquindades ni prevenciones.
No son pocos los estudiantes y profesores que se asombran cuando se enteran de que ese par de altruistas carecen de maestrías, doctorados, especializaciones, diplomados y demás títulos de esos que se usan ahora para engordar las hojas de vida. Pero también se maravillan ante el cariño y abnegación que esos mismos dos seres de luz prodigan a sus estudiantes y a todo el que requiera de sus gestiones humanitarias.
Todo esto para traer a colación que, en Colombia, en los últimos años, el título se ha convertido en un escudo. No uno que proteja del desconocimiento sino de la crítica. Muchos creen que una maestría o un doctorado les otorga una especie de inmunidad moral y un derecho tácito a no ser cuestionados. Y si alguien sin esos adornos se atreve a opinar, lo miran con una mezcla de compasión y desprecio, como si la lucidez dependiera del diploma. “¿Y este man quién es para que ose hablar de mi trabajo?”, dicen con ese dejo de petulancia que se les desborda por los poros.
Es que el país está construyendo una nueva nobleza: la de los académicos con cartones. La vieja élite de apellidos se transformó en una élite de posgrados. Cambiaron las haciendas por los auditorios y los títulos de nobleza por los títulos universitarios. Pero la soberbia es la misma.
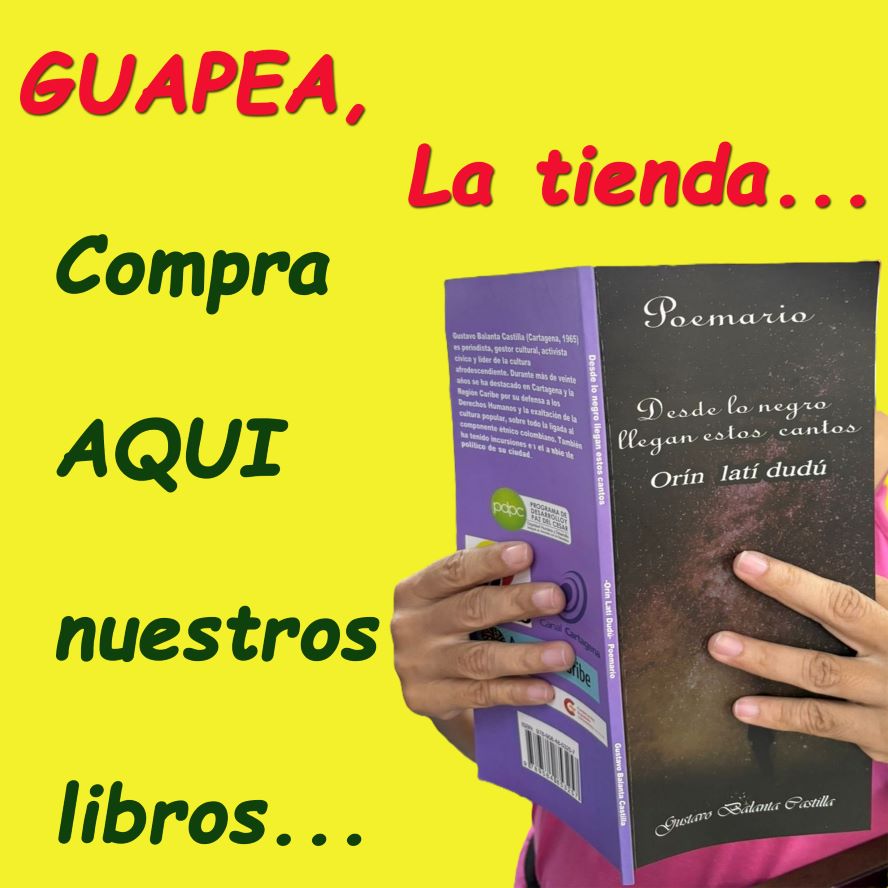
Muchos de ellos no soportan que un ciudadano común les diga que su libro es aburrido, que su columna carece de fuego o que su discurso está vacío. Se irritan. Preguntan qué estudios tiene el crítico, como si el pensamiento necesitara salvoconductos para existir. No aceptan que el lector, ese al que supuestamente se deben, también puede tener razón.
En esa lógica retorcida, el conocimiento dejó de ser una forma de servir, para convertirse en una manera de imponerse. La educación, que debería ser un puente, se volvió un muro. Y los títulos, que alguna vez significaron esfuerzo y mérito, hoy son credenciales de vanidad.
Lo más grave es que buena parte de quienes persiguen esos títulos no lo hacen por amor al saber sino por cálculo. Una maestría se convierte en una inversión, no en una experiencia. La hacen porque da puntos, porque aumenta el salario y porque los coloca en otra casilla del escalafón. Aprender, en realidad, es lo de menos.
No está mal que la gente quiera progresar materialmente, porque nadie vive del aire. Pero lo que no huele bien es ese afán de acumular títulos sólo para ganar más plata y prestigio, sin que esos estudios redunden en el mejoramiento humano de la comunidad. Claro, la idea es ostentar cartones, no aportar, no mostrar vocación de servicio.
Por ende, hay universidades que han hecho de esa ansiedad un negocio rentable. Ofrecen posgrados que suenan sofisticados, con nombres rimbombantes, y cobran fortunas por repetir lo mismo de siempre. Lo importante no es el contenido sino el papel con membrete que entregan al final.
Y, sin embargo, muchos de esos egresados salen sin haber aprendido gran cosa. Se llenan de palabras extranjeras, de teorías recicladas y de modas académicas que ni siquiera comprenden bien. Confunden complejidad con oscuridad, y creen que escribir enredado es sinónimo de profundidad.
Lo más triste es que ese vacío termina normalizándose. Profesores sin convicción enseñan a alumnos sin hambre de aprender. Todos fingen: unos que imparten sabiduría y otros que la reciben. Lo único tangible al final del proceso es el diploma y la foto con birrete.
He visto a docentes (como mis dos amigos) sin maestrías ni doctorados que orientan mejor que cualquiera de esos magísteres de vitrinas. Gente que enseña con pasión, que escucha, que guía y sabe poner el ejemplo sin gritar. Es decir, son maestros verdaderos, no burócratas del saber.

Mientras tanto, hay profesores que coleccionan títulos y premios, pero no despiertan una sola chispa de pensamiento. Repiten frases, citan autores y se esconden detrás de PowerPoints ajenos. No tienen ideas, sólo referencias. No forman alumnos sino imitadores. Y aun así, son los que el sistema premia: los invitan a congresos, los ponen de jurados y los llenan de reconocimientos. Todo se resume a quién tiene más letras después del nombre, no a quién deja huella en la conciencia de los demás.
Ese culto al cartón ha empobrecido el sentido de la educación. Aprender ya no es cuestionar sino acreditar. Enseñar ya no es compartir sino dictar. Las universidades se parecen cada vez más a notarías: sellan el saber, pero no lo transmiten.
Mientras tanto, los que piensan sin títulos siguen siendo vistos como intrusos. Los que opinan sin credenciales son tratados como insolentes. Pero el pensamiento libre no necesita licencia. El arte, la literatura y el periodismo no piden autorización para conmover o mortificar.
El país está lleno de sabiduría sin diploma. Está en los maestros de escuela que enseñan con cariño, en los obreros que conocen su oficio al detalle y en los cronistas sin prensa que entienden mejor la calle que los académicos. Pero nadie les da tribuna, porque no saben citar en formato APA.
Y así seguimos, llenos de doctores que no curan, de magísteres que no enseñan, de especialistas que no piensan. En fin, un país de títulos colgados en paredes, mientras la realidad sigue pendiendo de un hilo.
En el fondo, lo que se ha perdido no es el conocimiento sino la humildad, la capacidad de escuchar, de dudar y de reconocer que uno no lo sabe todo. La verdadera inteligencia siempre viene acompañada de una dosis de silencio interior.
Los títulos deberían usarse para servir, no para alejarse. Pero aquí se usan para mirar desde arriba, para blindarse del resto, para fingir autoridad en un país que confunde erudición con altivez.

Y lo más doloroso es que ya casi nadie lo cuestiona. El pueblo ha aprendido a callar frente al que tiene posgrado. Se nos ha metido en la cabeza que la sabiduría se mide en créditos, no en conciencia.
Mientras tanto, los que saben de verdad (los que saben sin presumir) siguen en silencio, viendo cómo los doctores del vacío llenan auditorios, pero no corazones.


