𝐒𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞, 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐬𝐞 𝐯𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐨𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐮𝐫𝐢𝐨́
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Esta historia me la contó una vendedora de yuca, de las que hacían parte del grupo de vendedores provenientes de las zonas rurales del norte de Bolívar; y que tenían por costumbre estacionarse a la sombra de la carpa de la tienda que, en los años ochenta, había en mi casa, para reposarse la sofocación del sol y del pavimento.
No recuerdo cómo empezó la conversación y por qué razón aterrizamos en la historia que quiero contar, pero la misma se me pareció mucho a la de José Arcadio Buendía, el patriarca de Macondo, cuando Prudencio Aguilar lo ofendió en público.
El mismo García Márquez contaba que había creado esa escena, inspirado en el acontecimiento real de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, quien se vio obligado a limpiar su honor matando a un hombre que lo mancilló delante de mucha gente.
“Tú no sabes lo que pesa un muerto”, decía García Márquez que le expresaba su abuelo, como queriendo manifestar que nunca más pudo desterrar de su mente aquel episodio remoto en el que tuvo la soberbia idea de exterminar a un ofensor, nada más que por no convertirse malamente en la comidilla de la comunidad.

Pues bien, la vendedora de yuca, a quien llamaremos Prudencia, me contó que don Pedro Madero, su abuelo paterno, era reconocido en su pueblo como un hombre trabajador, serio, responsable, respetuoso y parrandero moderado. Tenía amigos en todas partes, quienes apreciaban sus dotes de ingenioso conversador, a pesar de que su escolaridad era casi nula.
Cualquier tarde/noche de la época invernal, don Pedro volvió a su vivienda proveniente de su finca y bajo una llovizna persistente que se había iniciado desde el mediodía. María Velilla, su esposa, lo notó estornudando seguidamente, por lo que le sugirió que se despojara rápidamente de la ropa mojada. Pero él (tan terco como “Tarjetica”, su mula), prefirió seguir desmontando los aperos y productos que había traído de su roza.
En la madrugada del día siguiente, cuando se levantó para tomarse el café tinto y para alistar nuevamente la mula, María notó que estornudaba más seguido, hablaba con la voz ronca y manifestaba que le dolían la espalda y los músculos. La mujer lo tocó y comprobó que ardía en fiebre, por lo que le propuso que no fuera al monte, mientras ella iba en busca de un médico vecino. Pero él (tan terco como “Tarjetica”) rechazó la propuesta: “Hombe, no te preocupes —le respondió—, ese malestar se quita con un buen trago de ron, limón y miel”.
Al parecer, don Pedro no se aplicó la receta que le había anunciado a María en la madrugada; o de pronto sí lo hizo, pero no obtuvo los resultados esperados, porque en la tarde/noche regresó, nuevamente bajo la llovizna, en peores condiciones que cuando se fue. Se le veía tan mal que ni siquiera se ocupó de desmontar la mula, asunto del que se ocuparon sus hijos, mientras él corrió hacia su recámara con el deseo de quitarse la ropa y de que María le proporcionara algún milagroso remedio casero.
—¿Cómo te sientes —preguntó la esposa—
—Estoy postrao —respondió el enfermo con voz temblorosa.
Ella le dio una limonada caliente, a la vez que envió a una de sus hijas a buscar al médico Emilio Barragán, quien llegó a los pocos minutos con las manos ocupadas sosteniendo un pequeño maletín y un enorme paraguas negro. El galeno hizo su diagnóstico, formuló una receta y recomendó al paciente que debía estar guardado en casa, por lo menos, unos siete días.
Al comienzo, don Pedro cumplió con el tratamiento al pie de la letra, pero un sábado, cuando apenas habían transcurrido cinco días, dijo sentirse aburrido de estar guardado en casa y decidió salir a sentarse en la esquina para oxigenarse conversando con alguien diferente a su esposa o a sus hijos.
“¡No salgas! ¡Acuérdate de lo que dijo el médico!”, le gritó María. Pero él, fiel a su terquedad legendaria —y como Rin Rin Renacuajo— hizo un gesto y orondo se fue.
La esquina a la que don Pedro se refería era la casa de doña Teolinda Sisneros, quien le prestaba un taburete que inclinaba en la pared exterior de la casa; y, desde ahí, se dedicaba a saludar a todo el que pasaba. Ese día hizo lo mismo, pero con la diferencia de que casi no se podía conversar, porque enfrente había una parranda donde sonaba un equipo de sonido a todo volumen.
Uno de los parranderos, Ramón Varela, en cuanto divisó a don Pedro, agarró una botella de ron y cruzó la calle con la intención de brindarle un trago.
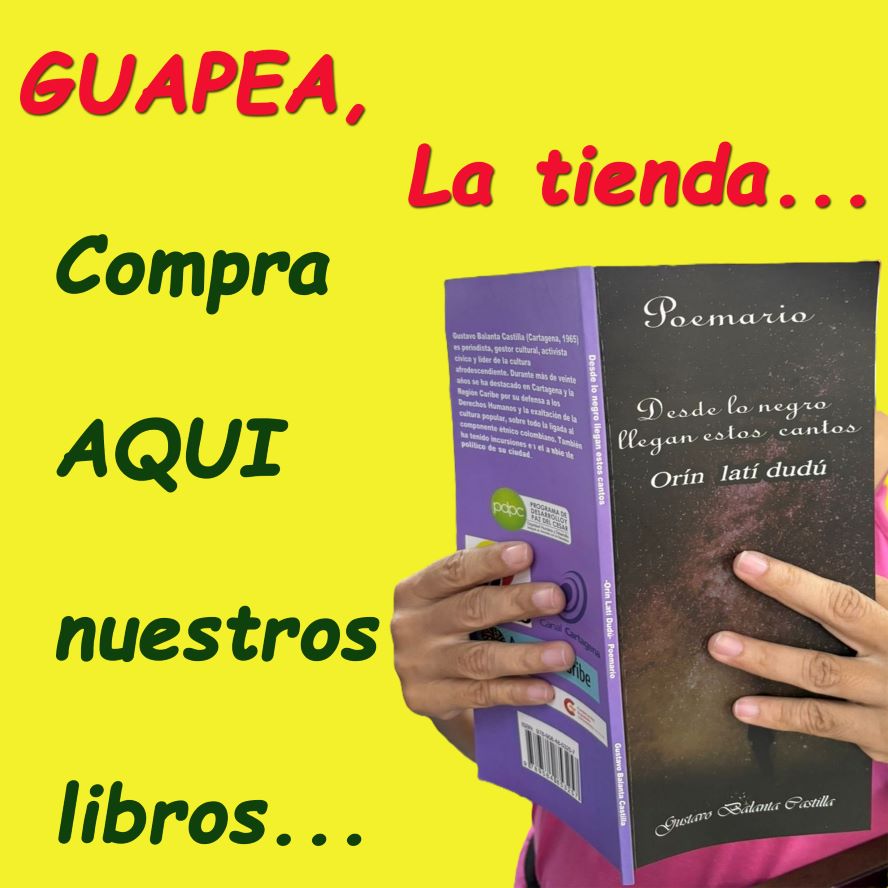
“Yo no puedo beber, porque estoy tomando medicinas”, le informó don Pedro a Ramón, pero este, visiblemente alicorado, siguió insistiendo tanto que hasta la señora Teolinda y sus hijas tuvieron que intervenir para que no siguiera sonsacando al enfermo.
“Si no te tomas el trago, te escupo la cara”, amenazó Ramón, pero don Pedro sólo sonrió y volteó la mirada hacia otro lado creyendo que eran terquedades de borracho. Pero se sorprendió cuando sintió el escupitajo caliente en la sien derecha. Automáticamente se levantó, como disparado por una energía infernal, y le propinó un puñetazo en el cuello al ofensor.
A los pocos minutos de haberse derrumbado por el golpe, Ramón Varela comenzó a convulsionar y a expulsar vómitos de sangre, por lo que don Pedro y las hijas de la señora Teolinda corrieron a auxiliarlo. Varios de los parranderos de enfrente cruzaron la vía y ayudaron a cargarlo para llevarlo al puesto de salud.
—Este señor está muerto —dijo el médico de turno— ¿Qué le pasó?
—Yo lo maté —respondió don Pedro—
—Entonces, tendremos que acudir a las autoridades.
—No se preocupe, yo mismo iré a entregarme.
Don Pedro encontró en la terraza del establecimiento a su familia discutiendo con la familia del muerto, pero también a varios vecinos, quienes lo defendían e impedían que los ofendidos intentaran lincharlo.
“No se preocupen: ya voy a entregarme a la Policía”, les gritó.
Para no alargar el cuento, don Pedro fue condenado a seis años de prisión, de los cuales sólo cumplió tres, por buen comportamiento. Antes de la condena, su abogado se aprovisionó de un nutrido acervo probatorio con los testimonios de sus vecinos de toda la vida, quienes declararon que el sindicado siempre fue una persona honorable, de buenas costumbres, respetuoso, solidario y que lo ocurrido fue la reacción natural tras una ofensa, pero que lastimosamente las cosas se fueron más allá de un simple tatequieto.
Me dijo Prudencia que su abuelo, aunque ya había pagado cárcel y sus vecinos lo seguían teniendo en buena estima, nunca más volvió a ser el hombre alegre, dicharachero y parrandero de antes. El recuerdo de aquel infortunado momento lo acompañó hasta el último de sus días. Aseguraba que en cuanto se levantaba en la madrugada para apertrechar a Tarjetica, la primera imagen que se le venía a la mente era la de Ramón Varela vomitando sangre en el suelo.
Tal como el coronel Nicolás Márquez Mejía reiteraba, “tú no sabes lo que pesa un muerto”; y tal como José Arcadio Buendía le dijo al corregidor Apolinar Moscote, cuando lo cargó por las solapas para expulsarlo de Macondo, “esto lo hago, porque prefiero cargarlo vivo a tener que cargarlo muerto por el resto de mis días”, don Pedro también repetía una frase que a sus hijos, nietos y vecinos nunca se les olvidó: “el ron no trae nada bueno”.
Don Pedro murió a los 92 años. Me dijo Prudencia que, durante su agonía, le decía a su esposa: “mira todo lo que me pasó por no hacerte caso”. Y ella lo exhortaba a que olvidara ese episodio, que ya no se podía hacer nada, pero él (terco como ninguno) le replicaba que “lo olvidaré cuando Dios me cierre los ojos para siempre”.

Su sepelio no fue multitudinario, tal vez por causa de una llovizna que empezó en el medio día y retrasó la ceremonia hasta la tarde/noche, cuando los dolientes decidieron lanzarse a la calle con el féretro en hombros, atosigados por el chis chis que caía del cielo y chapaleando barro por todo el camino.
Un domingo cualquiera, la esposa y las hijas de don Pedro fueron a visitar la tumba, pero no supieron si indignarse o asentir —así fuera interiormente— cuando encontraron sobre la lápida una tablilla de madera pintada de blanco, y, sobre ella, escrita con letras negras, una frase bastante conocida por todo el pueblo: “El ron no trae nada bueno”.


