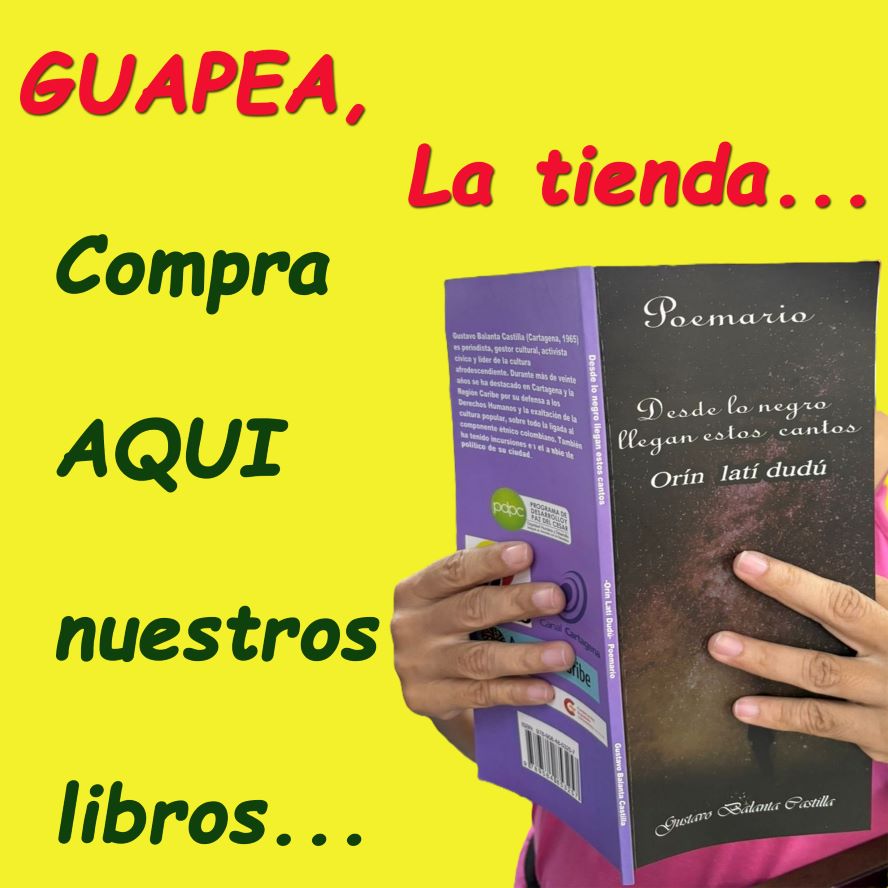𝐄𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐡𝐞́𝐫𝐨𝐞𝐬.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
La reciente decisión de las autoridades de la ciudad de Medellín, en cuanto a prohibir la venta de artículos alusivos al extinto narcotraficante Pablo Escobar, ha generado controversia.
Para algunos, es una medida restrictiva. Para otros, es apenas el primer paso en la dignificación de una ciudad marcada por la violencia.
Sin embargo, la discusión va mucho más allá de la industria turística. Se trata de responder estas preguntas:
¿Cuáles memorias decidimos exaltar y cuáles decidimos ignorar? ¿A quiénes convertimos en íconos? ¿Por qué seguimos rindiendo homenaje a quienes simbolizan dolor, opresión y violencia?
La exaltación pública de figuras como Escobar, Pedro de Heredia o Cristóbal Colón revela un fenómeno más profundo: la incapacidad que tenemos, como sociedad, de hacer una lectura crítica del pasado. Preferimos las versiones dulcificadas, las necrologías corteses y la historia contada por los vencedores.

En Cartagena, por ejemplo, la figura de Pedro de Heredia sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón del Centro Histórico y en el resto de la ciudad. Una estatua imponente en la Plaza de los Coches lo consagra como “fundador”, cuando en realidad fue un invasor, asesino, funcionario corrupto y saqueador.
Heredia no descubrió nada. Se apropió de una ciudad ya existente, habitada y nombrada por los aborígenes como Kalamarí. Pero el relato oficial, moldeado por las élites y replicado en los libros escolares, prefiere celebrar el hecho fundacional antes que denunciar el acto violento.
A este personaje se le han rendido todo tipo de honores: nuestra avenida principal, un teatro, un colegio y un estadio de fútbol llevan su nombre, pero en ningún lugar se advierte que también fue responsable de la masacre de aborígenes y de africanos, del robo del oro zenú y del establecimiento de una estructura colonial de poder que aún nos pesa.
Y, como si fuera poco, cada primero de junio las autoridades organizan celebraciones por la “fundación” de Cartagena, cuando en realidad debería ser un día de duelo en consideración a las almas de los aborígenes y africanos masacrados por Heredia. Todo festejo en esa fecha es una burla de lo más chabacana contra las víctimas del español.

Lo mismo ocurre los 12 de octubre: más celebraciones en torno a la estatua de Cristóbal Colón, que está (¡terrible ironía!) en la Plaza de la Aduana, precisamente frente a la Alcaldía de Cartagena. Y son los alcaldes y sus secretarios quienes propician tales eventos. ¿Qué es lo que celebran, que Colón sometió, esclavizó, masacró, violó y destruyó la cultura de nuestros aborígenes?
Lo mismo ocurre, aunque con otras formas, con el culto turístico alrededor de Pablo Escobar. Vender camisetas con su cara, ofrecer recorridos a sus antiguos escondites, convertir su figura en una marca, no es otra cosa que blanquear la atrocidad.
En ambos casos, lo que está en juego es la manera como nombramos el pasado. Porque los monumentos no son sólo de piedra: son declaraciones ideológicas, un pedestal es una toma de partido y, a veces, lo que exaltamos revela más de nuestras carencias que de nuestras glorias.
No se trata de destruirlo todo ni de reescribir la historia a punta de censuras. Se trata de mirar con otros ojos, de sumar más voces, de preguntarnos si esos símbolos aún nos representan o si son vestigios de una visión que ya no queremos heredar.
La historia, como dijo Walter Benjamin, “no es una línea recta sino un campo de ruinas”; y nuestro deber es preguntarnos desde dónde la miramos: si desde la cima de la estatua o desde abajo, desde donde cayeron los cuerpos que esa estatua silente.
¿Por qué no pensar en una Cartagena que erija monumentos a sus heroínas negras, a los indígenas que resistieron la invasión europea, a los obreros del barrio Torices o a los poetas, músicos y deportistas de Getsemaní? ¿Por qué seguimos levantando mármoles para los verdugos y no para los dignos?
Lo mismo aplica para Medellín, para Bogotá o para Cali. Las ciudades necesitan procesos de memoria viva, no de memoria domesticada. Necesitamos museos de la verdad, murales críticos, archivos públicos y foros ciudadanos donde se debata el sentido de nuestros símbolos.
Pero también necesitamos decisiones institucionales, leyes que impidan la glorificación de criminales; y, sobre todo, necesitamos pedagogía, conciencia histórica y voluntad colectiva. No basta con prohibir la camiseta de Escobar, si seguimos educando desde la ignorancia.
Sería valioso, por ejemplo, que cada ciudad colombiana hiciera una revisión de su nomenclatura urbana: calles, plazas y avenidas. ¿Quiénes son esas personas cuyos nombres llevamos a diario en la lengua? ¿Qué hicieron realmente por el país?
Sería igualmente formidable que toda nueva escultura, busto o espacio público conmemorativo pasara por un plebiscito realmente abierto, una consulta ciudadana, un diálogo incluyente donde se valore, no sólo el nombre sino también su impacto ético, social y humano.
Si un personaje fue autor de crímenes, si acumuló poder sobre el sufrimiento ajeno, si se enriqueció oprimiendo, no debería ser homenajeado. Por el contrario, debe ocupar un lugar en la historia crítica, en el archivo y no en el bronce.
Mientras sigamos premiando al que pisotea y olvidando al que construye, no habrá justicia histórica; y sin justicia histórica no hay identidad sana, ni ciudadanía madura, ni cultura de paz. No es invento mío: lo han dicho grandes historiadores y sociólogos en diferentes momentos y lugares.
Colombia necesita repensarse no sólo desde las políticas económicas o los discursos políticos, sino también desde su relato histórico, pero ese relato no puede seguirse contando con la voz de los mismos de siempre.
Es tiempo de dinamitar algunas estatuas, pero más urgente aún es levantar otras: las invisibles, las silenciadas, las que nunca tuvieron micrófono ni mármol, esas que nos hablan, no desde el poder, sino desde la dignidad, porque entender el pasado es la única forma de construir un presente con sentido y un futuro con conciencia, lo cual empieza por lo que elegimos recordar y por lo que, con justicia, decidimos no seguir celebrando.