𝐋𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐮𝐫𝐨́ 𝐩𝐨𝐜𝐨. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐞𝐳𝐨́ 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨́ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚, 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. 𝐇𝐨𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐬𝐢́𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐣𝐨 𝐫𝐨𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐫 𝐲 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐞.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Hubo un tiempo en que muchos cartageneros creímos que Transcaribe iba a cambiarnos la vida. Lo anunciaron como la solución definitiva al caos del transporte y la entrada triunfal de Cartagena al siglo XXI. Las maquetas, los discursos y las promesas sonaban convincentes. Por fin, viajar en bus sería un placer y no una penitencia.
El sistema nació con aire de modernidad: buses nuevos, estaciones amplias, aire acondicionado y un orden que parecía europeo. Uno miraba las primeras rutas con una mezcla de sorpresa y orgullo. Parecía que, por fin, la ciudad entendía que la dignidad también puede viajar sobre ruedas.
Pero la ilusión duró poco. Lo que empezó como esperanza terminó convertido en rutina de espera, calor y resignación. Hoy Transcaribe no es el símbolo del progreso sino otro espejo roto de lo que pudo ser y no fue.
Apenas amanece, cientos de trabajadores salen de sus casas creyendo que llegarán a tiempo. Esperan en las paradas bajo el sol o la llovizna, mientras los minutos se hacen horas. El bus no pasa o pasa repleto; o pasa y no se detiene. Ya desde ahí empieza la impotencia.
Cuando por fin se detiene uno, la puerta se abre con un suspiro cansado. La gente entra empujando, buscando un espacio donde apenas quepa el cuerpo. El aire acondicionado, si es que funciona, exhala un soplo tibio que no alcanza a aliviar el calor ni el fastidio.
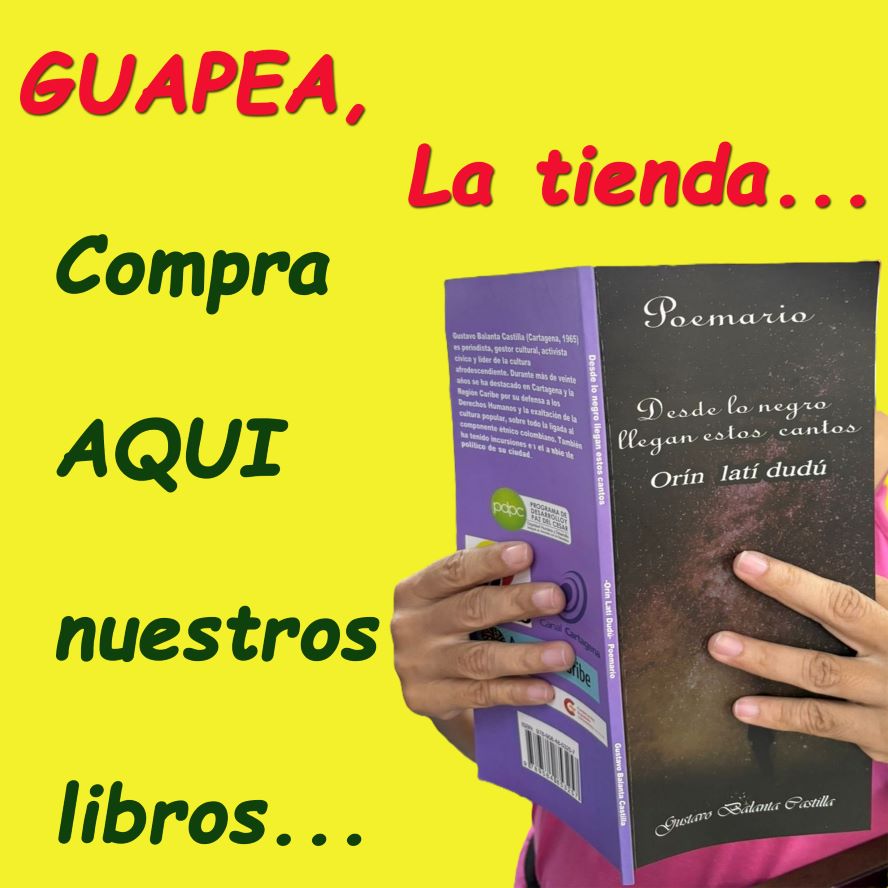
A la una de la tarde, el interior del bus es un horno herméticamente cerrado. Los pasajeros viajan sudados, malhumorados, pegados unos a otros, como si el transporte fuera un castigo colectivo. Afuera, el sol cae a plomo sobre la ciudad que un día soñó con moverse dignamente.
Peor aún cuando llueve: el agua se filtra por las ventanas y los techos, obligando a los pasajeros a pararse, a cambiar de puesto o a esquivar las gotas, como si el bus fuera un paraguas roto. La humedad se mezcla con el olor a tumulto sudoroso, con la rabia contenida y con la sensación de que nada cambia.
Donde quiera que haya vías elevadas, los buses se quedan varados una y otra vez. Los conductores piden a los pasajeros que se bajen para que el vehículo suba solo; y a veces ni así lo logra. Es el símbolo perfecto del sistema: un bus que no puede subir la cuesta de su propia promesa.
Pero cuando se vara, la empresa no responde. El pasajero, que madrugó para llegar temprano, debe pagar un taxi, una moto o una buseta para no perder el día. Nadie le devuelve ese dinero ni ese tiempo. El sistema no reconoce los perjuicios que causa; simplemente sigue rodando como si nada.
Los conductores de las viejas busetas, con toda su rudeza, al menos tienen la decencia de devolverte el pasaje, si se varan. Transcaribe te estafa. El trato es impersonal, frío y burocrático. Es como si uno no viajara con personas sino con un sistema que se escuda en su propio desinterés.
A veces, mientras el bus avanza lentamente por la avenida Pedro de Heredia, uno recuerda los primeros días, cuando el color naranja representaba esperanza. Hoy ese mismo color parece una ironía: un disfraz alegre para una estructura que perdió el espíritu.
No se trata sólo de demoras o fallas mecánicas. Es el cansancio de sentir que en Cartagena nada se cuida, que todo lo que nace con entusiasmo termina devorado por la mediocridad. El Transcaribe no escapó a esa ley no escrita de la ciudad: la de prometer mucho y cumplir poco.
El problema no es que haya comenzado mal sino que se dejó caer. Falta mantenimiento, falta autoridad y falta compromiso. Sobran excusas, ruedas pinchadas, hacinamiento hediondo, buses quemándose en medio de la vía y desvergüenza de parte de los directivos. Sobran los discursos que hablan de modernización mientras la gente se derrite dentro de los articulados.

Hay pasajeros que ya no creen en nada. Que prefieren arriesgarse en una mototaxi, con tal de llegar a tiempo. Es triste, pero comprensible. Cuando un sistema se vuelve un obstáculo, la gente busca su propio camino, aunque sea peligroso.
Transcaribe debía ser el orgullo de la ciudad, pero hoy es su reflejo más exacto: un intento bien intencionado que se fue marchitando entre la desidia y el calor. No hay peor fracaso que el de una promesa rota.
Los que diseñaron el proyecto soñaban con buses limpios, veloces, con aire frío y horarios cumplidos. Pero olvidaron algo esencial: la eficiencia también depende del respeto, y ese respeto comienza con no hacer esperar al pueblo.
Viajar en Transcaribe es una prueba de paciencia y resignación. Un ejercicio diario de aguante. Uno se acostumbra al maltrato, a la demora y al apretujamiento como si fuera un destino inevitable. Y eso, más que la demora, es lo que duele.
El sistema sigue funcionando, sí, pero a medias. Sobrevive por costumbre, no por confianza. La gente lo usa porque no tiene otra opción, no porque lo admire. Y cuando el uso se vuelve obligación, el transporte deja de ser servicio y se convierte en una condena.
Así que no, Transcaribe ya no representa avance alguno. Es apenas una promesa vieja que aún rueda por inercia, un espejismo naranja en medio del calor y el cansancio.

Y uno, desde el asiento o el andén, no puede evitar pensar que, al final y en términos de mediocridad, las busetas y los taxis no tienen nada que envidarle a Transcaribe.


