𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐚𝐛𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐭𝐨𝐝𝐨, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬: ¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐣𝐨𝐬? ¿Q𝐮𝐞́ 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬? ¿C𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐢́𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐣𝐞𝐧𝐨𝐬?
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Cada noviembre, Cartagena se viste de fiesta como si necesitara convencer al mundo —y a sí misma— de que todo está en orden. Y al final se exhiben cifras multimillonarias, que sólo se quedan en los bolsillos de los empresarios del turismo.
El bullicio se concentra en el Centro Histórico, donde la música, las luces y los visitantes tejen una imagen vibrante de celebración. Pero esa postal esplendorosa es apenas un fragmento de la ciudad, una superficie que no alcanza a cubrir la sombra que se extiende por los barrios populares.
En esos otros territorios, más allá de las murallas, la fiesta se percibe de otra manera. Para muchos, comienza con la decisión inevitable de encerrarse temprano o salir huyendo hacia los pueblos cercanos. De ese modo, es curioso cómo una celebración que pretende reunir a todos termina expulsando a algunos.
Muchos cartageneros ni siquiera tienen claro qué es lo que se celebra. Saben que hay reinas, desfiles y disfraces. Saben que hay “ambiente”. Pero no alcanzan a comprender del todo el vínculo entre ese frenesí y la vida cotidiana de sus sectores, donde las prioridades son otras y el calendario se marca con necesidades diferentes.
En el Centro, todo parece funcionar con una lógica distinta, como si existiera una ciudad superpuesta sobre la ciudad real: una donde la rumba es el lenguaje común, donde la alegría se mide por el volumen de los parlantes y donde el turista es el protagonista indiscutible.
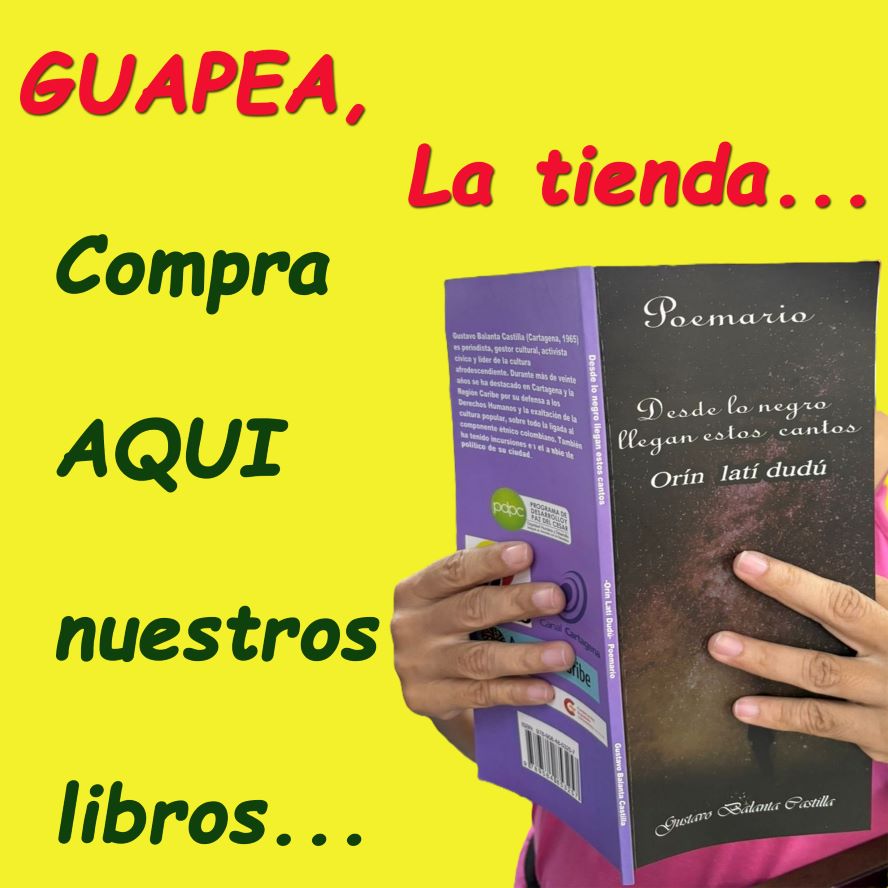
Mientras tanto, los demás observan el espectáculo desde la distancia, como quien mira una obra de teatro que no entiende y en la que nunca ha sido invitado a participar. Los jóvenes sienten que la fiesta no les pertenece, que sólo pueden acercarse como espectadores de algo ajeno y hecho para otros.
Esa desconexión revela una fractura profunda. No se trata sólo de quién baila y quién no, sino de quién siente que la ciudad lo abraza y quién siente que lo deja a un lado. La fiesta, que debería ser un momento de identidad colectiva, termina acentuando las diferencias que ya existen.
Al final de la temporada, algunos celebran cifras. Dicen que la economía se movió, que los hoteles estuvieron llenos, que la ciudad “vivió” como nunca. Pero esa exaltación suele dejar por fuera a quienes no vieron pasar un solo peso por sus bolsillos, a quienes no participaron de ningún evento, a quienes solo cargan el cansancio de soportar una fiesta que no dialoga con ellos.
Sin embargo, las fiestas podrían ser otra cosa. Podrían imaginarse como un espacio de encuentro y aprendizaje, una invitación abierta para que toda la ciudad sienta que noviembre también le pertenece. Esa posibilidad existe, pero requiere cambiar la mirada y el propósito.
Lo ideal sería que la fiesta no se acorralara en el turismo ni se agotara en la rumba, sino que se expandiera hacia una gran feria cultural. Una celebración capaz de sembrar semillas, no sólo de vender entradas. Una ciudad que decida festejar creando, no destruyendo; creciendo, no repitiendo.
Imaginar esa feria implica pensar en actividades distribuidas por todos los sectores de Cartagena, sin excepciones. Que en cualquier barrio, por pobre que sea, haya un espacio abierto donde la gente pueda encontrarse con el teatro, la literatura, el cine, la música, la danza, la fotografía, los deportes o la pintura.
Una fiesta así permitiría otra experiencia familiar. No sería necesario esconderse ni huir. Podría salir la abuela con el nieto, el padre con su hija, el adolescente con sus amigos, sin miedo y sin estridencias. Sería un noviembre donde todos caminaran con la certeza de que algo de la ciudad está hecho para ellos.

Se vale imaginar a un grupo de niños descubriendo por primera vez una obra de marionetas o un cortometraje producido por jóvenes del mismo barrio. Se vale imaginar a los adolescentes sorprendidos por el talento de los grupos folclóricos o por un taller de fotografía que les enseñe a mirar su entorno con otros ojos.
Ese tipo de experiencias dejan huellas que duran más que cualquier concierto multitudinario. Son huellas que alimentan la imaginación, despiertan curiosidades y abren puertas invisibles. Un niño podría descubrir en esas ferias la chispa de una vocación que le acompañe toda la vida.
También sería una oportunidad para que los artistas locales encuentren un espacio digno para mostrar su trabajo. Cartagena tiene una riqueza creativa inmensa, dispersa en las calles, en los colegios y en los barrios de los extramuros. Una feria cultural bien pensada podría convertirse en el escenario donde esas voces encuentren eco.
Además, una celebración así permitiría que la ciudad se vea a sí misma desde otro ángulo. No sólo como destino turístico sino también como una comunidad con memoria, con talentos y con historias que merecen ser contadas. Es que la cultura tiene la capacidad de reunir lo disperso e iluminar lo invisible.
Para tales efectos, no sería necesario eliminar la fiesta tradicional. La rumba podría seguir existiendo, pero acompañada de un componente que enriquezca la vida de quienes no encuentran sentido en el desorden. La ciudad puede convivir con varias formas de celebración, si decide hacerlo.
Lo importante es que el noviembre cartagenero no se reduzca a una noche de exceso ni a un balance de ganancias para unos pocos. Que no sea una temporada de huida para unos y de privilegio para otros. Que logre convertirse en un tiempo donde celebrar signifique algo más profundo.

Si la ciudad lograra ese giro, los barrios no quedarían relegados a la sombra. Podrían participar de la construcción de un espacio colectivo donde todos tengan algo que aportar y algo que recibir. La fiesta se volvería un puente, no un muro.


